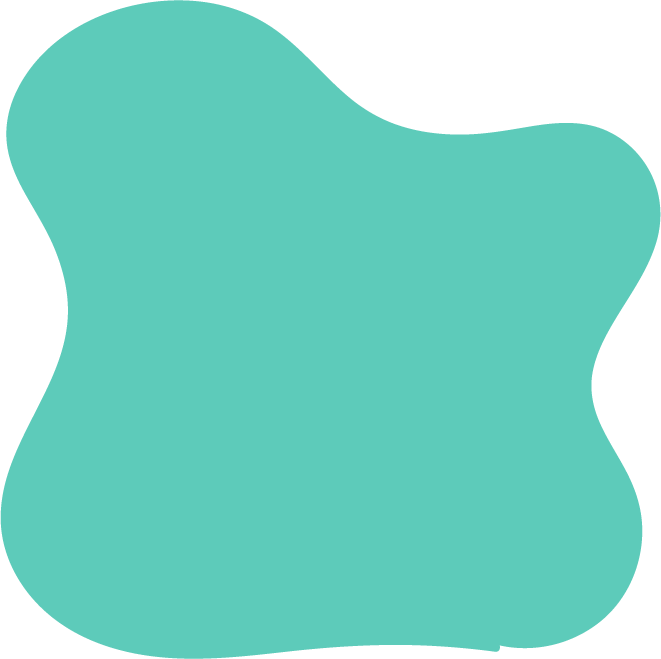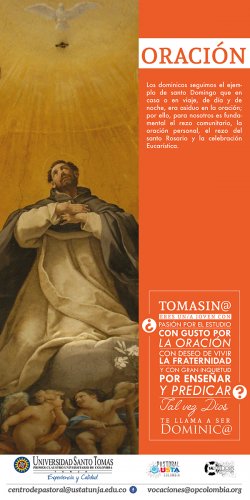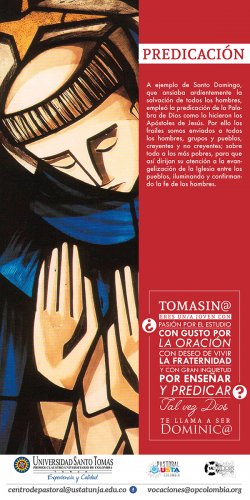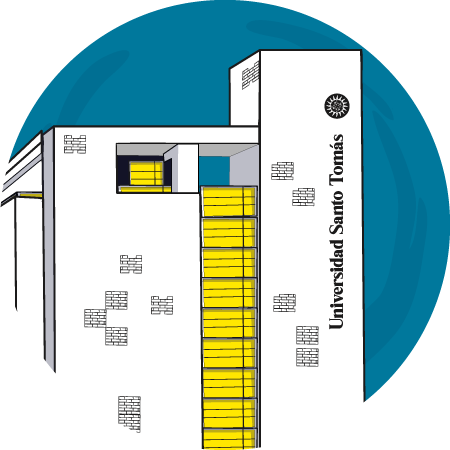Dominicanismo (3)

La Orden de predicadores celebrará un año jubilar con el tema “Enviados a predicar el Evangelio”. Este Jubileo recuerda la publicación de las Bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 8 siglos, confirmando la fundación de la Orden en 1216 y 1217.
El año jubilar propiamente dicho se celebrará del 7 de noviembre de 2015 (Todos los santos de la Orden) al 21 de enero de 2017 (bula Gratiarum omnium largitori).
Actitud Metanoia
Un jubileo era para el pueblo de Israel un tiempo de alegría y de renovación: “cuando cada uno de vosotros regrese a su propiedad y vuelva a su familia” (Lev 25, 10). Si nuestro Jubileo nos invita de a volver a los orígenes de la Orden es –paradójicamente– para recordar el momento fundacional, en el que santo Domingo envió a nuestros primeros hermanos fuera de su casa, de su familia, de su nación, para que descubrieran el gozo y la libertad de la itinerancia.
Pero ser enviado como discípulo de Cristo significa algo más que el mero hecho de moverse de un sitio para otro: siguiendo a Cristo, somos enviados a predicar el Evangelio.
Se propone así, con ocasión del capítulo, una doble actitud. Actitud de gratitud por el don de la vocación de la Orden, por la confianza y la fidelidad del Señor, por la tradición que se nos ha transmitido, por la riqueza y la diversidad con la que los frailes realizan por el mundo la misión de predicación, y por las nuevas vocaciones que nos son dadas. Actitud también de verdad y de humildad, por la cual, bebiendo en las fuentes de nuestra historia y de nuestra tradición, pedimos al Señor, con un espíritu de metanoia, que renueve la generosidad y la libertad interior que nos disponen a ser de nuevo enviados a anunciar el Evangelio con pasión, creatividad y alegría, como lo fueron los primeros frailes de Domingo.
Renovación de la Orden
La celebración del Jubileo significa entrar en un proceso dinámico de renovación. La Orden busca renovarse entrando en un proceso que culmine en el envío de los frailes a predicar, al igual que Domingo envió a los primeros hermanos. Compartimos el gozo y la libertad de ser enviados junto con toda la Familia Dominicana.
Mientras nos preparamos para el jubileo, confesamos que, como dominicos, somos enviados a predicar la Buena Noticia de la Resurrección de Cristo. Y al prepararnos para ser enviados de nuevo, nos preguntamos: ¿por quién somos enviados? ¿A quién somos enviados? ¿Con quién somos enviados? ¿Qué llevamos con nosotros en nuestro envío?.
El capítulo general decidió llamar la atención de todos los frailes y de las comunidades sobre ciertas dimensiones muy concretas de nuestra vida, invitándonos a aprovechar el tiempo de preparación de la celebración del Jubileo como una ocasión para consolidar la vida y la misión de la Orden. Lejos de ser una efímera autocelebración, el recorrido jubilar que se nos propone es más bien un camino -una "escuela"- de verdad y de humildad, un camino de metanoia que nos invita, individualmente y en comunidad, a dar todo su peso a cada una de las dimensiones, a cada una de las exigencias de la vida que profesamos.
Criterios para el Jubileo
La celebración debe estar orientada hacia Dios, de quien recibimos el don de nuestra vocación dominicana; y hacia aquellos a quienes somos enviados.
El recuerdo de nuestra historia tiene por objeto recordarnos, en actitud agradecida, nuestros orígenes y ayudarnos a descubrir el lugar de la itinerancia en nuestro modo de vida.
La celebración del Jubileo es una oportunidad para que, con espíritu ecuménico, nos aventuremos a penetrar en “nuevos mundos”, en actitud de diálogo y solidaridad con los olvidados, los pobres, las víctimas de la violencia y la opresión. Deberíamos acercarnos a los creyentes de otras tradiciones religiosas e igualmente a los no creyentes, para estar junto a ellos en su búsqueda de sentido.
La celebración del Jubileo debería reflejar la creatividad que se necesita para predicar hoy, mediante las artes y los medios modernos (medios de comunicación).
La celebración del Jubileo debe incluir a todas las ramas de la familia dominicana y escuchar la voz y la imaginación de los jóvenes.
Carta del Maestro de la Orden de Predicadores
Apertura Solemne del Jubileo Dominicano
OCTINGENTÉSIMO JUBILEO DE LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN
“Enviados a Predicar el Evangelio”
Nuestro Jubileo nos invita a volver a los orígenes de la Orden
para recordar el momento fundacional, en el que santo Domingo
envió a nuestros primeros hermanos fuera de su casa, de su familia,
de su nación, para que descubrieran el gozo y la libertad de la itinerancia.
ACP Togir, 40
Prot. 50/15/680 Jubilee_2016
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo esta carta para anunciar con inmensa alegría la apertura y la programación del Jubileo de los Ochocientos años de la confirmación de la Orden de Predicadores, que celebraremos a partir del 7 de noviembre próximo hasta el 21 de enero de 2017 (cf. ACG Trogir 58, 3). En feliz coincidencia se inscribe la celebración de los 800 años de la confirmación de nuestra Orden con el Jubileo extraordinario de la Misericordia que acaba de proclamar el Papa Francisco.
Predicadores de la misericordia
La grata coincidencia de estos dos Jubileos tan entrañables a nuestra historia, vida y misión dominicanas se constituyen para nosotros en un llamado especial a renovar nuestro ministerio de la Palabra, al que nos conduce la celebración de nuestro octingentésimo aniversario, en torno a la misión específica de la Iglesia: “anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona”.
El capítulo general de Trogir estableció como lema para el año del Jubileo de la Orden “Enviados a predicar el Evangelio” (ACG Trogir 2013, 50) y nos invita a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Por quién somos enviados? ¿A quién somos enviados? ¿Con quién? ¿Qué llevamos con nosotros al ser enviados? El mismo capítulo ha dado también respuesta a esta última pregunta: somos enviados a predicar la buena nueva de la resurrección de Cristo. Creemos que su Resurrección es la revelación definitiva del amor del Padre por Jesús y por el mundo. La resurrección de Cristo es la revelación más clara de “la misericordia de Dios por los pobres pecadores”. Predicar la resurrección consiste en predicar el nuevo camino de amistad con Dios. Esta es la gracia de la cual fue predicador ejemplar santo Domingo, “predicador de la gracia”. Podemos así unir la feliz coincidencia de nuestro año jubilar con el Jubileo de la Iglesia –los predicadores del Evangelio son predicadores de la gracia, y los predicadores de la gracia son predicadores de la misericordia de Dios.
En la Bula de indicción del Jubileo extraordinario de la misericordia el Papa Francisco manifiesta su intención de enviar misioneros de la misericordia durante la cuaresma del año santo 2016. Los frailes y hermanas de la Orden nos sentimos particularmente interpelados por este llamado, puesto que desde el día mismo en que ingresamos a la Orden y antes de hacer nuestra profesión religiosa pedimos “la misericordia de Dios y de los hermanos”. En su caminar de vida evangélica Domingo buscó continuamente testimoniar a Jesús, presencia de la misericordia de Dios entre nosotros, por eso su vida de predicador fue su camino de santidad: desde el generoso gesto de misericordia cuando decide vender sus libros para «no estudiar sobre pieles muertas mientras haya hombres que mueren de hambre», hasta la convicción de que la evangelización de la Palabra de Dios debe hacerse por medio del testimonio de la caridad de la verdad.
La apertura solemne del Jubileo de la Orden tendrá lugar el 7 de noviembre en cada comunidad de la Orden. Desde la curia general de Santa Sabina daremos también solemne apertura al octingentésimo aniversario de la confirmación de la Orden con la celebración de la eucaristía en la fiesta de todos los Santos de la Orden. Invito a todas las Provincias, Viceprovincias, comunidades, entidades, congregaciones, fraternidades y demás instituciones dominicanas a celebrar este día en comunidad como signo de comunión fraterna en la confirmación de la Orden que debemos hacer nosotros ahora.
Durante el año jubilar de la Orden tendremos varios eventos a nivel internacional, cuyo calendario anexo a la presente, con el propósito de promover la participación de toda la familia dominicana en estos importantes encuentros internacionales así como en los diversos eventos locales programados por cada provincia, entidad, congregación y comunidad. De manera particular solicito a los priores provinciales que prevean la participación de los frailes en cada uno de estas actividades jubilares. Cada coordinador de evento les informará lo referente a detalles de inscripción y participación en cada actividad jubilar.
Como “enviados a predicar el evangelio”, durante el año jubilar seguiremos el camino de la Palabra mediante la Lectio Divina “con el fin de animar y apoyar la renovación de nuestra vida dominicana por medio de una escucha atenta de la Palabra, una vida de oración y contemplación en el silencio y en el estudio” (Cf. ACG Trogir, 42 ). Con cuatro secciones: lectio, studio, meditatio y oratio, será publicada diariamente en el sitio internet del Jubileo en los tres idiomas oficiales de la Orden.
Para mayor información sobre actividades y fechas de celebración del Jubileo de la confirmación de la Orden, les invito a visitar nuestro sitio web de la Orden http://www.op.org/es/jubilee (http://www.op.org/en/jubilee - http://www.op.org/fr/jubilee).
Nuestro padre Santo Domingo quiso encomendar la Orden al patrocinio de María, Madre de misericordia; es por ello que hasta hace pocos años el aniversario de la confirmación de la Orden se celebraba el 22 de diciembre simultáneamente con la fiesta del Patrocino de María sobre toda la Orden. Que María, Madre de los Predicadores interceda por su Orden a fin que el Dios Padre de Misericordia conceda a los hijos e hijas de Domingo la gracia del Espíritu, para que puedan anunciar con su vida y palabras al mundo de hoy y de mañana la llegada de la misericordia.
Fraternalmente en nuestro padre santo Domingo,
Fray Bruno Cadoré, O.P.
Maestro de la Orden
Roma, 21 de septiembre de 2015

El Centro de Pastoral Universitaria les ofrece un espacio de Formación Dominicana y reflexión personal donde encontrará información que servirá para discernir la llamada del Espíritu Santo en nuestras vidas y aprender a responder a ese llamado desde la vivencia de nuestra Espiritualidad y Carisma Dominicano puesto al servicio del prójimo.
En términos de nuestra vida Dominicana debemos decir que esta formación está orientada a la predicación y salvación de las almas.
Familia Tomasina, ojalá esta información que se presenta como resumen sea útil para conocer cada día más la riqueza que nutre y alimenta nuestro proceso formativo Tomista, Humanista y Cristiano.
Santo Domingo de Guzmán, Fundador de la Orden de Frailes Predicadores

1170: CALERUEGA, UN HIJO Y UNA NUEVA ESPERANZA. Caleruega, en el corazón de Castilla, ve nacer a Domingo en el cristiano hogar de Félix de Guzmán y Juana de Aza. Él es un guerrero valeroso y un leal vasallo del rey; ella un modelo de nobleza y virtudes. Sus padres son su primera guía y los iniciadores de una maravillosa vocación. Domingo es el tercero de tres hermanos. Un tío sacerdote le enseña las primeras letras y lo inicia en su formación cristiana. Su juventud es la de su tiempo: llena de ideales nobles, buenos augurios y grandes esperanzas.
1184: PALENCIA. ENCUENTRO CON LA UNIVERSIDAD Y CON LOS HOMBRES. Domingo comienza su formación universitaria. Se manifiesta como alumno aventajado y despierto por sus dotes e inquietudes. Su misión en la Iglesia le exigirá mucha sabiduría y una santidad sin medida. Mientras se forma académicamente, Domingo conoce a los hombres de su tiempo en sus necesidades y preocupaciones. Su sensibilidad social y apostólica se van despertando y profundizando. La penuria económica de muchos de sus hermanos lo apremia; por esto vende sus libros de pergamino para ayudar a los pobres. "No quiero estudiar, dice, sobre pieles muertas, mientras los hombres mueren de hambre". Hasta se le ocurre ofrecerse en venta como esclavo para rescatar a unos cautivos de los moros. Su formación teológica es sólida y su amor por el estudio es profundo.
1195: OSMA. UN CANONIGO EJEMPLAR. UN HOMBRE EVANGÉLICO. Es agregado al Cabildo de la Iglesia catedral de Osma para vivir en comunidad. Se consagra al servicio de Dios y al bien de los hermanos. Se entrega a la oración y a la vida de observancia en fraternidad bajo la Regla de San Agustín, buscando la imitación de la vida de los primeros Apóstoles. Su preparación intelectual supera y sirve a sus compañeros de comunidad. Sus aspiraciones y sus ideales maduran en el secreto de su corazón generoso.
1201: OSMA. CONSAGRACIÓN SACERDOTAL. De manos de su Obispo Diego recibe la ordenación sacerdotal. El fuego ardiente de su amor a Dios y el afán apostólico por salvar a sus hermanos resume todo cuanto se puede consagrar a Dios. Su vida sacerdotal es edificante y halla su culminación en la celebración de la Eucaristía. Es nombrado subprior del cabildo de Osma. Sus hermanos necesitan su ejemplo y aceptan su autoridad.
1204: HACIA EUROPA. DESPERTAR DE SU VOCACIÓN APOSTÓLICA: IDEAL DE LA PREDICACIÓN. Domingo sale de España hacia el norte de Europa en calidad de Subprior del Cabildo de Osma para acompañar a su Obispo Diego en una misión confiada por el rey. Este será el comienzo de una serie interminable de viajes por todos los caminos de Europa. Entonces toma contacto con los graves problemas que afronta el cristianismo en el sur de Francia. La herejía está minando la fe. El mal ejemplo de los clérigos y la incapacidad para predicar de algunos obispos tienen en peligro la vida y misión de la Iglesia en aquella región. Domingo siente en carne propia la angustia de la Iglesia. En adelante se consagrará a predicar con su vida y su ejemplo. Su vocación es la predicación y ve la necesidad de salir a defender la verdad del Evangelio amenazada y debilitada por la herejía albigense y por la falta de testimonio de los ministros.
El día lo consagra a la predicación y la noche a la oración. Su palabra es ardiente y convencida. Su vida intachable y ejemplar. Su constante preocupación ¿qué será de los pecadores?
1206: PRULLA, ORIGEN DE LA FAMILIA DOMINICANA. Domingo comienza a recoger los frutos de su predicación y lo acompañan algunos que comparten sus ideales. Ha logrado conversiones de la herejía de muchas mujeres. Con algunas de ellas organiza en Prulla una especie de centro de formación cristiana. Luego transforma este centro en un monasterio de clausura. Les da una legislación y las orienta espiritualmente. Domingo ha hecho su primera fundación antes de organizar la comunidad de frailes. Prulla es como la cuna de la Familia Dominicana.
1215: TOLOSA, PRIMER CONVENTO DOMINICANO. Domingo y sus compañeros viven totalmente entregados a la predicación. Él no recibe honores ni se acompaña de lujos y comodidades. Renuncia a los obispados que le ofrecen, quiere estar totalmente libre para predicar. Pero no quiere que el Evangelio vaya unido a la fuerza de las espadas, por eso se mantiene al margen de las cruzadas. Su poder está en la convicción de sus palabras y su testimonio personal. En Tolosa le ofrecen una casa para organizar a sus fervientes discípulos. Aquí se establece el primer convento de los Frailes Predicadores en torno a su fundador.
1216: ROMA. RECONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA ORDEN NACIENTE. Domingo se dirige a Roma con Fulco, Obispo de Tolosa, para solicitar del Papa la aprobación de su naciente Comunidad. Honorio III entrega el 22 de Diciembre la Bula de confirmación, señalando a sus frailes como "campeones de la fe y verdaderas lumbreras del mundo". Sus hijos hacen honor a esta designación. Su misión es la de iluminar la inteligencia y el corazón de los hombres.
1221: BOLONIA. LA MUERTE, UNA ESPERANZA Y UNA PROMESA. En el atardecer del seis de Agosto de este año, Domingo se despide de sus hermanos diciéndoles que desde el cielo les será más útil que en la tierra. El padre de los Predicadores muere, pero la Orden no queda huérfana. Domingo deja al morir una comunidad llena de fervor por continuar su obra y en proceso acelerado de crecimiento y expansión. Los conventos se multiplican por todas partes y Dios confirma y apoya con signos la Misión de los Frailes Predicadores. Jordán de Sajonia le sucede en el gobierno general de la Orden.
1234: ROMA. SANTIDAD RECONOCIDA Y PROCLAMADA. Gregorio IX lo canoniza solemnemente el 3 de julio de 1234. Toda su vida había sido un constante testimonio de santidad. Ahora es reconocido y proclamando como modelo e intercesor. Sus hijos lo veneran con especial devoción y experimentan su protección constante sobre la Orden.
PERSONALIDAD DE SANTO DOMINGO. Podemos reconocer la personalidad de Santo Domingo de Guzmán en la visión transmitida por sus biógrafos e historiadores, plasmada por Dios con una gama de dones y atributos característicos, presentes en la fundación de su Orden.
Hombre de corazón generoso especialmente con los pobres, sacerdote celoso e inteligente; apóstol de la verdad y la caridad en medio de la herejía. Ejerce su autoridad con amor, bondad y dulzura.
La luz que brillaba en su frente podía descifrar la prueba de una conciencia inmaculada, secreto de la atracción poderosa que ejercía sobre los demás. Los pecados de los hombres le causaban llanto y desvelo en sus noches de interminable oración. Durante el día se daba al servicio de los demás y en la noche se entregaba entre sollozos a un prolongado coloquio con Dios pidiendo por los pecadores. "Todos los hombres cabían en la inmensa caridad de su corazón sacerdotal". Su ejemplo es una insignia para sus seguidores, su humildad y sencillez un estímulo para imitarlo.
También le hacía muy amable a todos el hecho que, procediendo siempre por la vía de la sencillez, ni en sus palabras ni en sus obras se observaba el menor vestigio de doblez.
LOS 4 PILARES DE NUESTRA ORDEN.
ESTUDIO: "Santo Domingo con no pequeña innovación, insertó profundamente en el ideal de su Orden el estudio, dirigido al ministerio de la salvación. Él mismo, que llevaba consigo el Evangelio de San Mateo y las epístolas de San Pablo, encaminó a sus frailes a las escuelas y les envió a las ciudades para que estudiaran, predicaran y fundaran Convento" n. 76 L.C.O.
Por lo tanto el estudio debe estar dirigido a la vitalización de toda la comunidad con Dios, su revelación en la Biblia y su caminar en la tradición de la Iglesia para la predicación doctrinal en el acontecer de cada hombre.
Por eso el estudio, como la predicación, debe ser de fronteras, es decir en todas las áreas del saber, para vislumbrar la gracia de Dios que actúa en el hombre para su salvación. Un gran maestro y modelo de estudio en la Orden y en la Iglesia es Santo Tomás de Aquino, que en su doctrina da respuesta a muchas dudas de su tiempo, que hoy en día pueden hallar también una respuesta desde las necesidades de los hombres, con legítima libertad, desde las riquezas nuevas de la sabiduría.
"El estudio asiduo alimenta la contemplación, fomenta con lúcida fidelidad el cumplimiento de los consejos evangélicos, por su misma continuidad y dificultad implica una forma de ascesis, y es una excelente observancia en cuanto elemento esencial de toda nuestra vida" n.83 L.C.O.
Además el estudio está dirigido al progreso continuo de la cultura y como respuesta a sus complejos problemas. La vida común, con el silencio y los momentos de discusión y coloquios, busca su dedicación.
Es claro el cambio con los monjes de ora et labora a ora et estudere, siempre en función de la predicación y a la vez alimentada por la exigencia en ella misma.
PREDICACIÓN: "A ejemplo de Santo Domingo, que ansiaba vehementemente la salvación de todos los hombres y pueblos, sepan los frailes que han sido enviados a todos los hombres, grupos y pueblos, creyentes y no creyentes, y sobre todo a los pobres, para que así dirijan su atención a la evangelización y extensión de la Iglesia entre los pueblos, y a iluminar y confirmar la fe del pueblo cristiano" n. 98 L.C.O.
Como hemos podido apreciar en las anteriores descripciones de los pilares de la Orden, todos van dirigidos al carisma de la predicación, el ministerio de la palabra, lo cual exige asumir la función de profeta (anunciar y denunciar), la comprensión viva del misterio de la salvación en el hombre de cada tiempo, con sus situaciones, aspiraciones y cultura.
Por eso hay un contacto vivo con todas las personas y se cultiva su vida espiritual y las virtudes humanas, apreciando la presencia del Espíritu que actúa en el pueblo de Dios "y discernir los tesoros escondido en las diversas formas de cultura humana, en los que se manifiesta de manera más perfecta la naturaleza humana y se abren nuevos caminos a la verdad.
Además el ministerio se debe caracterizar por ser comunitario y disponible para predicar en cualquier lugar esa Palabra que no es ajena a ninguna situación.
Podemos concluir con la frase celebre que describe la vida de Santo Domingo y de todo fraile dominico: Contemplar y llevar a los demás lo contemplado Contemplare et contemplata allis tradere
LA SAGRADA LITURGIA Y LA ORACIÓN: "Sigan los frailes el ejemplo de Santo Domingo, que, en casa y en viaje, de día y de noche, era asiduo en el oficio divino y la oración, y celebraba con gran devoción los misterios divinos" n.56 L.C.O.
La oración dominicana es la participación y contemplación del misterio salvífico, donde glorificamos a Dios por el eterno propósito de su voluntad y dispensación de la gracia, rogando su misericordia por la Iglesia, las necesidades y salvación del mundo.
La oración común está enriquecida en el oficio divino como la bendición del todo el día, y la cumbre de toda la vida cristiana, es decir, la Eucaristía, celebración del acontecimiento de salvación y por ende la misión de dar a conocer a Cristo como pan de vida.
Nuestra oración debe ser como la considera San Agustín, "cuando alaben a Dios con salmos e himnos, sienta el corazón lo que dice la boca".
Hay que tener en cuenta que la oración litúrgica debe ser enriquecida por la oración personal que nace de la misma predicación, de las necesidades de las personas, y es expresada en acciones devotas como la adoración de Cristo en el misterio eucarístico, el Santo Rosario (contemplación de la vida de Cristo), la oración por los difuntos y la lectio; todo siempre dirigido al crecimiento espiritual para el servicio.
LA VIDA COMÚN: "Según se nos advierte en la Regla, lo primero para lo que nos hemos congregados en comunidad es para vivir unánimes en casa, teniendo una sola alma y un solo corazón en Dios. Unidad que alcanza su plenitud, más allá de los límites del Convento, en la comunión con la Provincia y con toda la Orden. La unanimidad de nuestra vida, enraizada en el amor de Dios, debe ser testimonio de la reconciliación universal en Cristo predicada con nuestra palabra" LCO, 2.
La vida dominicana se caracteriza por gozarlas las cosas, los momentos en común, la oración, estudio, comida, buscando una comunidad de hermanos que se reúnen en el vínculo del amor y de profesión para la obra de evangelización.
Ser iguales en comunidad no implica uniformidad, al contrario es la diversidad de personas que enriquecen la vida, dirigida a compartir la fe en actitudes que integran la vida dominicana y son:
a. Vida común
b. La celebración de la liturgia y la oración personal.
c. El cumplimiento de los votos (obediencia, castidad y pobreza)
d. El estudio asiduo de la verdad
e. Ministerio apostólico.
Y ayudan: el silencio, el hábito, la clausura, y las obras de penitencia.
La vida dominicana busca ir más allá de "todas las cosas les eran comunes y se distribuía a cada uno según su necesidad", haciendo una gran síntesis para la constante vida apostólica. Por ello, los conventos eran llamados casa de predicación, pues eran la primera evangelización al significar la opción de seguir el camino de santidad, según el modelo ideado por Santo Domingo con su experiencia de fe como familia de predicación.
Santo Domingo no escribió nada, pero dejó su proyecto en la vida misma de la Orden.
La Orden de Santo Domingo

Santo Domingo, canónigo regular en Osma, en España, predicador contra los Albigenses, en Tolouse, funda primero una comunidad de mujeres para dar testimonio de pobreza absoluta y auténtica, para oponerla a la pretendida pobreza de los herejes. Después organiza un grupo de predicadores cuya misión fue inmediatamente aprobada por la autoridad de la Iglesia, y con una constitución inicial bien estructurada y con un programa completo, en que se determinan claramente las actividades –estudio y predicación– y el modo de vida –práctica de la pobreza–. Es el mismo Santo Domingo el que controla, dirige y organiza la orden naciente.
Son los principales impugnadores en la controversia contra Guillermo de Santo Amor, Gerardo de Abbeville, Enrique de Gand y los demás adversarios parisienses de los mendicantes. Esta controversia no deja de provocar una evolución doctrinal, que probablemente Santo Domingo no preveía: porque Santo Tomás de Aquino, al defender las órdenes nuevas, basaba la perfección de estado de los religiosos en la consagración definitiva a Dios por la profesión solemne, y considera esta consagración superior a la deputación del simple sacerdote secular para el servicio ministerial de la Iglesia, en virtud de un “oficio”. Los Dominicos como los Franciscanos se entregan con alma y corazón al ministerio apostólico.
La oposición doctrinal no impidió, pues, que los Dominicos ejercieran una profunda acción en la Iglesia, en todos los sectores donde podían ser útiles. No quiere decir que, normalmente, llegasen hasta la masa y los humildes, ya que los frailes Predicadores se reclutaban, sobre todo, entre clérigos y letrados y procuraban siempre, de un modo preferente, adoctrinar a las personas escogidas. Después con sus miembros cuidadosamente instruidos, será una auténtica élite intelectual que la Orden Dominicana instaurará y dirigirá en la cristiandad. Los Frailes Predicadores los conducen por las sendas de la vida espiritual así como a una numerosa clientela de religiosas –no sólo Dominicas sino también de casi todas las demás órdenes femeninas–, por medio de la acción profunda, aunque poco visible, de la dirección espiritual.
Los Dominicos, precisamente por partir de un plan preestablecido, aunque sean innovadores más conscientes, aprovechan instituciones antiguas: al principio los “canónigos regulares” y siguen varias observancias canónicas, como la regla de San Agustín, el vestuarios, la vida en común y el oficio coral, y usan (desde 1212 hasta 1249) incluso del nombre de “canónigos”; su espiritualidad, y su gran austeridad de observancias y algunos usos particulares, les vienen de los Premostratenses. Pero en este marco tradicional se inserta una realidad completamente nueva, que es la primacía del ministerio de las almas.
Esto condicionará todo lo demás, incluyendo las observancias antiguas, que el superior podrá dispensar, según la regla, siempre que los intereses de las almas lo exigieren. La misma constitución administrativa de la Orden, extremadamente centralizada y fundamentada en una base representativa, con superiores temporales y órganos legislativos para toda la Orden, todo eso está previsto para garantizar a los Predicadores una mayor eficacia en su acción apostólica.
➢ Espiritualidad de tipo intelectual, dando la preferencia a la doctrina, abierta al cela por las almas que conduce al ministerio de la predicación y al estudio, exigiendo un austero testimonio de pobreza –he ahí las principales características que se pueden distinguir en la vida espiritual de los Dominicos–: he ahí cómo ellos piensan que se debe orientar al alma por los caminos llevan hasta la perfección y hasta Dios.
➢ Los Dominicos tienen una formación uniforme, frecuentan colegios y universidades de tipo cosmopolita, predican por todos los países de Europa y viven en las ciudades, sensiblemente iguales en todas partes.
➢ En efecto los Dominicos de España y de Italia parece que se dedican más al apostolado y a la predicación, por ejemplo entre moros y judíos: los de Francia y de Italia del norte son más conocidos por sus profesores universitarios y se diría que prefieren el estudio; los de Alemania y Flandes, sobre todo durante el siglo XIV, se dedican con celo a la dirección espiritual, principalmente de religiosas, y cultivan la “mística de la esencia”.
➢ A través de estas diversidades, la tendencia es sensiblemente la misma por toda Europa cristiana: espiritualidad intelectual y doctrinal.
➢ Santo Domingo de Guzmán orienta claramente a sus discípulos hacia el ministerio sacerdotal, y en primer lugar hacia la predicación. Después acentúa el testimonio de la pobreza, aunque ya desde el principio lo tuviese en cuenta, y da a su Orden un carácter universal: ya no se trata de ponerse al servicio del obispo de Tolouse, sino de toda la Iglesia.
4. ESPIRITUALIDAD DOMINICANA
La Espiritualidad se puede definir como la manifestación y cultivo del espíritu que Santo Domingo infundió a su Orden en medio de la Iglesia. La Espiritualidad Dominicana es ante todo, la vida de Santo Domingo y de la Familia Dominicana.
La Espiritualidad Dominicana es la Espiritualidad Cristiana vivida al estilo de Santo Domingo; es el seguimiento de Jesús practicado con el estilo de Domingo; es la vida vivida con el Espíritu de Jesús, en la forma que Domingo la vivió.
Cada generación escribe un nuevo capítulo. Por eso no podemos dar una definición conclusiva, puesto que la historia Dominicana no ha terminado aún. Si queremos escribir hoy nuestro capítulo debemos mantenernos fieles a la tradición Dominicana de forma creativa.
Es necesario recordar nuestras fuentes y nuestro pasado (orígenes y tradición); indagar nuestro presente y vivirlo proféticamente al estilo de Santo Domingo.
San Alberto Magno

Nació en Alemania en 1206. Era de familia rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad. Su padre era Conde o gobernador de la región. Estudió en la Universidad de Padua. Allí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo, y aunque el papá de Alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso, sin embargo la personalidad de Jordán fue tan impresionante para él, que dejó todo su futuro de hacendado, político y hombre de mundo, y entró de religioso con los Padres Dominicos.
Ya en su tiempo la gente lo llamaba "El Magno", el grande, el magnífico, por la sabiduría tan admirable que había logrado conseguir. Lo llamaban también "El Doctor Universal" porque sabía de todo: de ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía, entre otras. Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo. La gente decía "Sabe todo lo que se puede saber" y le daban el título de "milagro de la época", "maravilla de conocimientos" y otros más.
Tuvo el honor San Alberto de haber sido el maestro del más grande sabio que ha tenido la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, y esto le aumentó su celebridad. El descubrió el genio que había en el joven Tomás.
Él mismo contaba que de joven le costaban los estudios y por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba. Pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared, en la parte de arriba, le pareció ver a Nuestra Señora la Virgen María que le dijo: "Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio, no me rezas a Mí que soy ‘Trono de la Sabiduría?’.
Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa. Y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías". Y así sucedió. Y al final de su vida, un día en un sermón se le olvidó todo lo que sabía, y dijo: "Es señal de que ya me voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísima". Y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepararse para morir, y a los pocos meses murió.
En Colonia, en París y en varias otras universidades fue profesor brillantísimo y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía, y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas (lo cual perfeccionará luego su discípulo Santo Tomás).
Escribió 38 volúmenes, de todos los temas. Teología, filosofía, geografía, química, astronomía, entre otros. Era una verdadera enciclopedia viviente.
Fue nombrado Superior Provincial de su comunidad de Dominicos y el Sumo Pontífice lo nombró Arzobispo de Ratisbona, pero a los dos años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y escribir; eran sus oficios preferidos.
Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorrió Alemania predicando, y viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad.
El 15 de noviembre de 1280, mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad, quedó muerto plácidamente. Tenía 74 años. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios que es amor.
Santo Tomás de Aquino

Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, el principal representante de la enseñanza escolástica, una de las mayores figuras de la teología sistemática y, a su vez, una de las mayores autoridades en metafísica, hasta el punto de que, después de muerto, sea el referente de varias escuelas del pensamiento: tomista y neotomista. Es conocido también como Doctor Angélico, Doctor Común y Doctor de la Humanidad, apodos dados por la Iglesia católica, la cual lo recomienda para los estudios de filosofía y teología.
Fue muy popular por su aceptación y comentarios de las obras de Aristóteles, señalando, por primera vez en la Historia, que eran compatibles con la fe católica. A Tomás se le debe un rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra de teología aún sin parangón, así como una teoría del Derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323, fue declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudio católicos en 1880. Su festividad se celebra el 28 de enero.
Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de sangre germana. Su padre, Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti.
En 1244, sintiéndose intensamente llamado a la vida austera e intelectual de los frailes dominicos que había conocido en un convento de Nápoles, ingresó excepcionalmente rápido en su Orden, gracias a la amistad que había trabado con el Maestro General Juan de Wildeshausen. La decisión contrarió sobremanera a su familia, que tenía planificado que Tomás sucediera a su tío al frente de la abadía de Montecasino. Enterados de que Tomás se iba a dirigir a Roma para iniciarse en los estudios del noviciado sus hermanos lo raptaron y retuvieron durante más de un año en el castillo de Roccasecca con la intención de disuadirlo de su ingreso definitivo en la orden. Tras haber sido tentado varias veces, logró huir del castillo, y, para alejarse de su familia tuvo que ser trasladado a París. El Aquinate sorprendió a los frailes cuando estos vieron que se había dedicado a leer y memorizar la Biblia y las Sententias de Pedro Lombardo, incluso había comentado un apartado de las Refutaciones sofísticas de Aristóteles que eran las referencias para los estudios de la época.
Tuvo por maestros más destacados a Alejandro de Hales y a Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica (especialmente el segundo). Entre sus compañeros estaba Buenaventura de Fidanza con quien mantuvo una singular relación de amistad, aunque también de cierta polémica intelectual.
Alberto Magno, seguro del potencial del novicio, se llevó a éste consigo, a Colonia, a enseñarle y estudiar profundamente las obras de Aristóteles, que ambos habrían de defender posteriormente. En esa época Tomás fue ordenado sacerdote.
En 1256 ejerce como maestro de Teología en la Universidad de París. Allí escribe varios opúsculos de gran profundidad metafísica, como De ente et essentia y su primera Summa o compendio de saber: el Scriptum super Sententias.
Además, goza del puesto de consejero personal del Rey Luis IX de Francia. El Papa Urbano IV lo nombró consejero personal, y que le encargó la Catena aurea (Comentario a los cuatro Evangelios), el Oficio y misa propia del Corpus Christi y la revisión del libro Sobre la fe en la Santísima Trinidad, atribuido al obispo Nicolás de Durazzo.
El Aquinate fue enviado de vuelta a París, debido a la gran oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina. Tomás ya había asumido públicamente, numerosas ideas aristotélicas y completó las Exposiciones de las más destacadas obras de Aristóteles, del Evangelio de Juan y de las Cartas de Pablo el apóstol. Por otro lado, escribe sus famosas cuestiones disputadas de ética y algunos opúsculos en respuesta a Juan Peckham y Nicolás de Lisieux, al tiempo que terminaba la segunda parte de la Summa Theologiae. Tan pronto comenzó la tercera parte de la Summa Theologiae tuvo una singular experiencia mística tras la cual se le haría imposible escribir: “Me han sido reveladas semejantes cosas que lo que he escrito me parece paja”.
Al menos accedió a la invitación del Papa Gregorio X para asistir al Concilio de Lyon II. Sin embargo, desde el arrebato místico estaba muy débil, y hubieron de acogerle en la Abadía de Fossanova. Tras varias profecías y milagros documentados y con numerosos testimonios, Tomás murió haciendo una enérgica profesión de fe el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracina. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, los restos mortales del filósofo y teólogo fueron trasladados a Tolosa de Languedoc, motivo por el cual la Iglesia católica celebra su memoria en esta fecha. Tomás de Aquino fue canonizado el 18 de enero de 1323. Las condenas de 1277 fueron inmediatamente levantadas en lo que respecta a Tomás de Aquino el 14 de febrero de 1325.
Sus obras más extensas, y generalmente consideradas más importantes y sistemáticas, son sus Sumas: la Summa Theologiae, la Summa contra Gentiles y su Scriptum super Sententias. Aunque el interés y la temática principal siempre es teológico, cuenta también con varios comentarios a obras filosóficas, destacándose, en Aristóteles con obras filosóficas, polémicas o litúrgicas. Sus obras se encuentran divididas en:
Tres síntesis teológicas, o summas.
Nueve tratados en la forma de disputas académicas.
Doce disputas quodlibetales.
Nueve exégesis sobre las Sagradas Escrituras.
Una colección de glosas de los Padres de la Iglesia sobre los Evangelios.
Once exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles.
Dos exposiciones de trabajos de Boecio.
Dos exposiciones de trabajos de Proclo.
Cinco trabajos polémicos.
Cinco opiniones expertas, o responsa.
Quince letras sobre teología, filosofía o temas políticos.
Un texto litúrgico.
Dos oraciones famosas.
Aproximadamente 85 sermones.
Ocho tratados sobre teología.
Orden de predicadores

Los Dominicos nacen en el contexto de la cruzada albigense, guerra emprendida por iniciativa de la Iglesia Católica y la nobleza del reino de Francia en contra de los cátaros y la nobleza de Occitania a comienzos del siglo XIII. Domingo de Guzmán, natural de Caleruega, era un clérigo que integraba el capítulo de la catedral de Osma. Durante un viaje diplomático realizado con su obispo Diego de Acevedo al norte de Europa, fue encargado del intento de conversión de los cátaros instalados en el sur de Francia. Hacia 1206, organizó, con la aprobación del Papa, un grupo de predicación que imitaba las costumbres de los cátaros, viviendo pobremente, sin criados ni posesiones, pero sus intentos fueron un fracaso, lo que decidió el uso de la fuerza y el inicio de la llamada cruzada contra los cátaros.
Santo Domingo continuó madurando su idea y se fue a vivir a la diócesis de Toulouse, donde fundó un monasterio femenino en Prohuille. Finalmente, hacia 1215 organizó la primera comunidad formal de “hermanos predicadores”, como fue llamada la orden naciente. Se componía de 16 integrantes. Dicha comunidad se guiaba bajo la regla de San Agustín y vivía en conventos o casas urbanas, bajo una espiritualidad a la vez monástica y a la vez apostólica. El lema escogido fue “Contemplari et contemplata aliis tradere” (“Contemplar y dar a otros lo contemplado”). Todo esto fue novedoso para la época, pues hasta entonces, los religiosos vivían en monasterios y no se dedicaban a la predicación, la cual era oficio propio de los obispos. Los dominicos tomaron como ejes de su carisma el Estudio, la Predicación y la Pobreza Mendicante.
De manera paralela a la fundación de los predicadores y de las monjas, nació la Milicia de Jesucristo, después conocida como Tercera Orden de la Penitencia de Predicadores, que sería la rama seglar de la organización. En la actualidad es conocida como orden seglar dominicana, y sus miembros como seglares de la orden de predicadores. Entre los miembros más famosos de esta rama de la orden, se encuentran Catalina de Siena, Sigrid Undset y Pier Giorgio Frassati.
La Orden de Predicadores fue aprobada por el papa Honorio III en 1216. Pocos años después, Santo Domingo tomó la decisión de dispersar al pequeño grupo, enviándolo a lugares claves de la Europa de entonces: París y Bolonia, donde se encontraban las dos principales universidades del mundo occidental. El éxito fue inmediato. Si en 1221, cuando murió su fundador, los dominicos eran alrededor de 300 frailes, unos cincuenta años más tarde el número rodeaba los 10.000 miembros. Hasta el siglo XIX, los Dominicos representaron la segunda comunidad masculina más numerosa, después de los Franciscanos. Pronto se hicieron muy populares, y grandes teólogos se forjaron en sus filas. Los casos más renombrados son los de Tomás de Aquino, Alberto Magno, Meister Eckart y Vicente Ferrer.
Tras una decadencia que afectó a todas las órdenes religiosas en general durante el siglo XIV, los dominicos se reformaron en el siglo XV, y tuvieron una nueva época de gloria intelectual que protagonizaron los dominicos del Convento de San Esteban de Salamanca, donde se forjó la Escuela de Salamanca, en su faceta teológica, que daría después sus frutos en la filosofía, el derecho y la economía, con personajes de la talla de Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado o Domingo de Soto, que hicieron unos planteamientos sobre los problemas de la sociedad inusualmente avanzados.
Mientras tanto se enfrentaban a una nueva tarea: la Evangelización de América. Su trabajo allí fue muy importante y en los anales de la historia se tiene en especial consideración a Fray Bartolomé de las Casas, Fray Antonio de Montesinos, Fray Pedro de Córdoba, San Luis Bertrán y otros más por su labor en la defensa de los derechos de los indígenas americanos.
En América, los dominicos también intervinieron en la educación de la población criolla, a través de la fundación de centros universitarios y en la propagación de prácticas y devociones que aún hoy están presentes entre la población católica, como la devoción a la Virgen María a través del rezo del rosario.
Al advenir la época de las revoluciones (siglos XVIII-XIX) tanto en Europa como en América, la orden soportó la crisis más grande de su historia. La inobservancia, la laxitud, la aridez intelectual, unida a los ataques que desde el exterior lanzaron las autoridades políticas de corte liberal, la llevaron a casi desaparecer por completo. A partir del siglo XIX comenzó una segunda restauración, si bien el número de religiosos nunca volvió a tener el guarismo de otras épocas.
Uno de los restauradores más conocidos por su influencia en Francia y en Europa en general, fue Enrique Lacordaire.
En el siglo XX la orden dominicana recuperó parte de su antiguo esplendor en el campo teológico y pastoral. Por medio de teólogos como Marie Dominique Chenu, Yves Congar Santiago Ramírez y Aniceto Fernández, entre otros, los Dominicos tuvieron una influyente participación en el Concilio Vaticano II. En la actualidad, los alrededor de 6.500 frailes que existen se dedican especialmente al estudio teológico y filosófico, a la pastoral en parroquias, a la misión y la enseñanza en centros de estudio.
Espiritualidad Término y Concepto

1. ESPIRITUALIDAD
1.1. Término y concepto: Puede tener los significados siguientes: es la cualidad de lo que es espiritual (de Dios, de los ángeles, del alma humana, de la Iglesia); es sinónimo de piedad realmente poseída (de un santo, o de todo aquel que tiene relaciones de servicio con lo Divinum); es la ciencia que estudia y enseña los principios y las prácticas de que se compone dicha piedad o dicho servicio de Dios; cuando se identifica con escuela de espiritualidad. Hay también muchos sinónimo usados o preferidos por autores para indicar la espiritualidad, entendida como servicio de Dios o como ciencia espiritual. (camino de vida espiritual, método, modo o modalidad, orientación, mentalidad, corriente, actitud, forma o norma de vida, tradición, experiencia, y otros). En los documentos pontificios salen con más frecuencia los siguientes sinónimos: camino, método, doctrina ascética, enseñanza espiritual, espíritu, escuela espiritual.
Una eventual definición: es un particular servicio cristiano de Dios, que acentúa determinadas verdades de la fe, prefiere algunas virtudes según el ejemplo de Cristo, persigue un fin secundario específico y se sirve de particulares medio y prácticas de piedad, mostrando a veces notas distintivas características.
1.2. Clasificaciones: Hay diversos criterios para su clasificación, y según se siga uno u otro cambio incluso de género de espiritualidad. Se clasifican del modo siguiente:
a. Según del criterio étnico-geográfico (oriental y occidental, española, americana, otras)
b. Según el criterio doctrinal o según las verdades de fe preferidas (trinitaria, Cristológica, eucarística, mariana, otras)
c. Según el criterio ascético-práctico o según las virtudes preferidas, enseñadas o practicadas particularmente (e. de la penitencia)
d. Según el criterio antropológico o psicológico (e. intelectualista, práctica, afectiva)
e. Según el criterio de los estados y de las profesiones (e. laical, presbiteral y religiosa: e. de los médicos, de los maestros, otros)
f. Según el criterio histórico-cronológico (e. paleocristiana, medieval, moderna, renacentista, barroca, contemporánea)
g. Según el criterio de los grandes fundadores de órdenes o congregaciones religiosas (e. agustiniana, benedictina, franciscana, dominicana, carmelitana, ignaciana, otras) Este criterio es el más tradicional e incluso de mayor importancia práctica y es muy seguro que ningún otro criterio está tan justificado ni tan documentado como éste.
1.3. Tres aspectos nuevos en el concepto de espiritualidad.
a. El primero, basado en el retorno a las fuentes bíblicas y humano-psicológicas, expresa la necesidad de reconducir las palabras abstractas de espiritualidad y de espiritual a su contenido original y vital de tipo personal. Esto significa reconducir la vida espiritual al Espíritu Santo. (Cf. Rom 5,5)
b. El segundo aspecto de la renovación afecta a la vocación universal de cada una de las personas a la perfección de la caridad para con Dios y para con los hermanos. Con la finalidad de facilitar y encarnar el mismo y único ideal evangélico de perfección en la caridad, dentro de una santa y rica pluriformidad. (Cf. 1 Cor 12)
c. El tercer aspecto se refiere a la unidad de los cristianos y a la unidad de las religiones mundiales.
2. HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD
Trazaremos algunas de sus líneas más destacadas y progresivas que prevalecen en las diversas épocas de la historia.
2.1. Las vías del cristianismo primitivo: caracterizado por dos grandes experiencias originales: el cristocentrismo y la vida de comunión en la Iglesia. La primera experiencia, entendida como participación en la vida de Jesús y como seguimiento del Maestro. En la segunda experiencia o dimensión del cristianismo primitivo, la página de los Hechos que nos presenta a la comunidad de Jerusalén en perfecta comunión (Hch 2, 42-47)
Sobre estas dos dimensiones ordinarias y universales que expresan la santidad cristiana, se asientan otras dos vías extraordinarias que en el cristianismo primitivo dan fe de la radicalidad de la opción evangélica: el martirio y la virginidad. El martirio se consideró como la cima de la profesión de la propia fe y una perfecta configuración con Cristo crucificado. (Cf. Ap 7,14). La virginidad cristiana, opción por el Reino de los cielos, es vivir el misterio de la Iglesia, virgen y esposa del Señor. Nace así una consagración especial, arraigada en el bautismo.
2.2. Las vías del monacato primitivo: cristianos que escogen el testimonio del Evangelio con una radicalidad característica. Los eremitas abandonan las ciudades por el desierto, la vida tranquila por la penitencia y la soledad. El cenobismo, ya desde los tiempos de Pacomio, la vida común, modera las exageraciones de los solitarios, ordena las relaciones de la vida comunitaria, acentúa las exigencias de la caridad y no solamente las de las ascesis: privilegia además el camino del diálogo espiritual con los monjes más ancianos y experimentados que ejercen el ministerio de la paternidad espiritual.
La humanidad de san Benito y la precavida pedagogía de su Regla ofrecen un oportuno equilibrio en Occidente a la santidad monástica. La vía espiritual del trabajo y la oración, la armonía comunitaria bajo la dirección de un pater familias que es el abad, el entramado de la oración litúrgica y de la personal, la lectura de la Biblia y el ejercicio de las virtudes, son los puntos básicos de esta santidad, que se abre también a la caridad social, a la hospitalidad, al trabajo, al servicio de la cultura.
2.3 Vías medievales de la santidad: de la edad Media podemos deducir dos puntos de referencia que expresan la novedad en la continuidad evangélica. Órdenes mendicantes consiguen realizar una síntesis entre las exigencias del seguimiento, la comunión de la vida, la dimensión evangélica y evangelizadora, en contacto vivo con el pueblo. Es significativo que esta vida se designara como apostólica, porque quería emular la vida de los apóstoles con Jesús o en la comunidad primitiva de Jerusalén.
A nivel popular, la vida de la espiritualidad y de la santidad se desplaza hacia la llamada religiosidad popular. Se trata de una manera de vivir la fe y de compartir las experiencias cristianas en formas típicamente populares, creativas, fuera de los esquemas demasiado rígidos de una liturgia clericalizada, en una forma de liturgia popular. (Los misterios de la Navidad y de la Pasión, reliquias, el culto, el Santísimo Sacramento, las procesiones y las peregrinaciones). El pueblo vivió largo tiempo en la Edad Media y en los siglos siguientes este tipo de santidad.
2.4. Formas de espiritualidad de la época moderna: se caracteriza por aquella corriente de espiritualidad llamada devoción moderna, que concede un relieve especial a la praxis de la meditación, a la búsqueda de la contemplación, de la interioridad, casi como complemento y como reacción a veces contra cierta superficialidad que se advertía en la religiosidad popular. Va acompañada de la ascesis y de la práctica de las virtudes. También son vías de santidad las que se desarrollan en diversas escuelas y en devociones o acentuaciones de algunos aspectos concretos del misterio de Cristo o de María. Pensemos en la devoción al Sagrado Corazón o a los Sagrados Corazones.
La época moderna conoce además, desde Ignacio de Loyola, un florecimiento de la santidad apostólica con múltiples fundaciones dedicadas a las obras de misericordia corporales y espirituales, a la educación, a las misiones. Los santos de esta época llevan marca de personas de acción y de una generosa entrega a la caridad social.
2.5. Los caminos del tiempo presente: En nuestro siglo que se dirige hacia su fin parecen reavivarse y converger las vías espirituales. Se reavivan las vías del cristianismo primitivo, exigiendo fuertemente un retorno a las fuentes, a las vías de la espiritualidad bíblica, patrística, litúrgica y monástica.
Es el tiempo de la espiritualidad de los laicos, de la promoción de la santidad en la familia, en el trabajo y en la profesión. Esto hace que el protagonismo de la espiritualidad pase en cierto modo a los movimientos laicales. Es la época de los movimientos eclesiales. Estamos en un momento de la historia en que las diversas vías históricas de la espiritualidad y de la santidad –la de los diversos estados de vida, de los diversos carismas históricos, de las acentuaciones evangélicas– están llamadas a vivir en una relación mutua de unidad: “Que todos sean uno para que el mundo crea” (Jn 17,21).
Espiritualidad Dominicana

La Espiritualidad se puede definir como la manifestación y cultivo del espíritu que Santo Domingo infundió a su Orden en medio de la Iglesia. La Espiritualidad Dominicana es ante todo, la vida de Santo Domingo y de la Familia Dominicana.
La Espiritualidad Dominicana es la Espiritualidad Cristiana vivida al estilo de Santo Domingo; es el seguimiento de Jesús practicado con el estilo de Domingo; es la vida vivida con el Espíritu de Jesús, en la forma que Domingo la vivió.
Cada generación escribe un nuevo capítulo. Por eso no podemos dar una definición conclusiva, puesto que la historia Dominicana no ha terminado aún. Si queremos escribir hoy nuestro capítulo debemos mantenernos fieles a la tradición Dominicana de forma creativa.
Es necesario recordar nuestras fuentes y nuestro pasado (orígenes y tradición); indagar nuestro presente y vivirlo proféticamente al estilo de Santo Domingo.
CARACTERÍSTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD DOMINICANA
Según P. Felicísimo Martínez Díez, O.P. anota cuatro características: Cristiana, Encarnada, Cristocéntrica y Evangelizadora.
• Cristiana: Debe ser, ante todo, Cristiana, una espiritualidad del seguimiento de Cristo. Jesús es el único al que hay que seguir. La Espiritualidad Dominicana abarca la totalidad de la vida y la misión. Es toda la vida vivida con el Espíritu de Jesús, al estilo de Santo Domingo, no se reduce a los momentos de oración y de la celebración litúrgica. (Cf. LCO No. IV C.F.)
• Encarnada: quiere decir que asume con discernimiento la condición humana propia y ajena. La espiritualidad de Domingo es de inserción en el mundo. Domingo se adentra y progresa en esta espiritualidad en la medida que se adentra y progresa en el conocimiento y en la compasión de la humanidad doliente. Esta espiritualidad de encarnación es en buena parte de la fuente de la rica personalidad de Santo Domingo. Felicísimo lo llama “Espiritualidad Gótica”, porque es un Cristo sensible, paciente, crucificado. En una palabra nuestra espiritualidad sabe armonizar lo humano y lo divino como lo hiciera Domingo.
• Cristocéntrica: toda espiritualidad es Teocéntrica. Pero la experiencia de Dios no es directa e inmediata, sino por Cristo, mediador. Para Domingo Cristo es el centro. En el crucificado se revela el verdadero rostro amoroso de Dios. En el dolor humana, en los crucificados de la tierra, se revela el rostro crucificado de Cristo en la tierra.
¿Cómo encarna domingo esta espiritualidad Cristocéntrica?
o Su aprecio a la pobreza. Para Domingo la pobreza tiene un sentido positivo, no es simple ascesis.
o En un camino hacia el sometimiento de los instintos a la soberanía del Espíritu.
o Es una forma efectiva de compasión con la humanidad doliente.
o Es la confianza en la Providencia Divina.
o Es un camino de libertad para el seguimiento radical de Cristo y para el anuncio del Evangelio.
• Evangelizadora: en Domingo toda está al servicio de la predicación. Está finalidad inspira y configura todos los componentes de la vida dominicana: oración, liturgia, vida comunitaria, estudio, otras. La Espiritualidad Dominicana es esencialmente una espiritualidad de evangelización. En el ministerio de la evangelización domingo conjuga armónicamente la fidelidad a Jesús y la fidelidad a los hombres, dos fidelidades inseparables en el verdadero apóstol.
La espiritualidad del evangelizador es una espiritualidad de la Verdad. El ideal Dominicano de la verdad es mucho más que un ideal académico o intelectual: es un ideal evangélico. La evangelización puede ser eficaz por la fuerza de la Palabra y por el respaldo de la vida evangélica del predicador.
LA POBREZA EVANGÉLICA
La predicación implica como nota fundamental la pobreza evangélica. Este es un rasgo esencial de la Espiritualidad Dominicana. El que quiera predicar a Cristo pobre debe imitar su vida pobre. La pobreza evangélica no es simple renuncia ascética a los bienes materiales. Es denuncia de toda idolatría y anuncio del valor absoluto del Reino. Por eso tiene un profundo significado testimonial y profético.
Una espiritualidad de la pobreza es una espiritualidad de la confianza en la Providencia, de las Bienaventuranzas, de la Comunión Fraterna y de la Compasión. Recordemos que la predicación dominicana es una predicación desde la comunidad. La vida comunitaria es una práctica de los valores evangélicos, por consiguiente, un testimonio activo del Evangelio, quizá el testimonio más eficaz. DOMUS PRAEDICATIONIS.
El Carisma Fundacional

El Carisma Fundacional es el carisma recibido por el fundador en cuanto a fundador. Constituye y define el instituto dentro de la Iglesia y determina su índole peculiar, su manera de ser y su misión apostólica. El carisma no se identifica con las actividades u obras que le fundador recomendó realizar.
Cada Instituto debe conservar y acrecer su carisma, su índole propio, su espíritu, su manera de ser, su aire de familia. A Cristo hay que imitarlo en radicalidad, pero desde la perspectiva del propio carisma, es decir, en configuración especial con Él, en un determinado aspecto de su misterio.
¿En qué consiste el carisma fundacional? Es un don de gracia concebido por el Espíritu Santo para hacer de nuevo en ella visible y realmente presente a Cristo, Virgen, Pobre y Obediente. Es la profunda preocupación por configurarse con Cristo. La dimensión más honda y sustantiva del carisma: “la peculiar configuración con Cristo y transmitida a los discípulos”.
Todo fundador tiene un modo peculiar de asimilar y vivir los elementos constitutivos de toda vida cristiana y evangélica. En respuesta a una personal vocación. Se siente impulsado a reproducir en su vida algunos rasgos especiales de la vida de Cristo. La experiencia del Espíritu es la clave para entender el Carisma Fundacional. Este carisma vivido por el fundador es comunicado a sus discípulos para que lo vivan, custodien, profundicen y lo vayan profundizando.
El carisma se traduce en espiritualidad, es decir en un conjunto de rasgos, de actitudes, de elementos doctrinales y experimentales, que constituyen el modo de ser o índole del instituto. Podría decirse que una espiritualidad es una teología meditada y vivida hasta el punto de crear un estilo de vida. Finalmente, toda espiritualidad auténtica es una forma de configuración real con la persona de Jesucristo, obrada por el Espíritu.
Fuente de Inspiración: dice Guy Bedonelle que el carisma de Santo Domingo es mucho más de síntesis que de invención. Reside en el arte de conjuntar, de conciliar, de organizar un manojo los elementos de la tradición. Estos elementos: la espiritualidad clerical, regular o monástica y también apostólica. Hay que añadir que en la Edad Media la tradición espiritual estaba todavía unificada en torno a la Biblia, que se resumía en la Lectio Divina, y en la enseñanza de los Padres de la Iglesia, ambas fuentes se hallan integradas en la celebración litúrgica.
Otras fuentes: Casiano, San Agustín con su regla, los Premostratenses, Grandmont, los Cistercienses. También hay que tener los campos de acción: España, Languedoc, Italia y los horizontes paganos (los cumanos). También las tareas de canónigo: predicador, teólogo, fundador, contacto con los herejes, laicos, jóvenes, hermanas. Todo ello fue fuente de inspiración.
La Predicación Dominicana

Es lo primero que nos define o en función de lo cual nos definimos. Es un valor constitutivo de nuestro ser dominicano. Es un carisma, una espiritualidad, una experiencia cualificada del Espíritu y una obra del mismo Espíritu a través del predicador. Es una forma de seguir radicalmente a Jesús, que no sólo predica, sino que es la Palabra, la Buena Nueva y camino de la luz. Por consiguiente el carisma de la predicación configura toda la vida del predicador y alimenta un estilo de vida evangélica en todas sus dimensiones.
Para el P. Felicísimo la predicación dominicana comprende varias experiencias para la vida cristiana y que Domingo encarnó en el carisma de la predicación. Estas son: Experiencia de Dios, Experiencia Comunitaria, Pobreza Evangélica y Experiencia Apostólica.
1. La Experiencia de Dios: consiste en una experiencia radical de fe, cultivada a través de una intensa vida de contemplación, filtrada a través de la contemplación y el estudio de la Palabra de Dios. Esta contemplación dominicana incluye el silencio contemplativo, la oración, la celebración litúrgica y el estudio. La experiencia contemplativa es parte integrante del carisma de la predicación; es núcleo de la Espiritualidad Dominicana.
2. La Experiencia Comunitaria: es un llamado a vivir como las primeras comunidades que se conocieron con el nombre de fraternidades. Domus Praedicationis, pues la predicación no se reduce al mero anuncio verbal de la Palabra, incluye sobre todo, el anuncio testimonial y la experiencia viva de la Palabra. La práctica de la fraternidad es ya un ejercicio del carisma de la predicación.
3. La Pobreza Evangélica: era la gran ausente en la Iglesia y la vida religiosa del siglo XIII. El éxito de las Órdenes Mendicantes fue la pobreza. La pobreza posibilita adentrarse en la experiencia cristiana. Así nos lleva a la experiencia de Dios Padre, de la Providencia, de la gratuidad del Reino, de la fraternidad; a la experiencia central del misterio cristiano: la Kenosis, el anonadamiento y la muerte.
La pobreza dominicana no es una simple virtud moral o ascética. Tiene una dimensión esencialmente teologal y carismática. Es el camino para la identificación con Cristo. Para Domingo el misterio de la predicación se ejerce sólo con la fuerza de la palabra y con el respaldo testimonial de la pobreza evangélica.
4. La Experiencia Apostólica: es la central del carisma dominicano. Esta no se reduce a actividades. Es sencillamente la experiencia de la vida apostólica como forma de espiritualidad cristiana, como forma de seguimiento de Cristo.
Sólo puede ser predicador aquel que ha tenido la experiencia de la Palabra o la experiencia de Dios.
➢ En primer lugar porque la Palabra es exigente e interpela al predicador reclamándole una vida acorde con la misma Palabra.
➢ En segundo lugar porque la evangelización es una forma de imitación de Cristo. Ser predicador es repetir el camino de Jesús.
➢ En tercer lugar porque evangelizar no es simplemente anunciar un mensaje, sino hacer y practicar el Evangelio o hacer que el Evangelio se actualice.
El carisma dominicano es el carisma de la predicación entendida en estos términos: Todos los rasgos de la Espiritualidad Dominicana confluyen y se concentran en ese carisma: la experiencia contemplativa de Dios, la de la fraternidad, etc. Y todas las prácticas destinadas a sustentar y alimentar estas experiencias tienen un dimensión apostólica y reciben su inspiración del carisma de la predicación.
Características de la Predicación Dominicana
La predicación dominicana es itinerante y universal; acompañada por un estilo de vida apostólica. Tiene una dinámica propia y sus características son: Doctrinal, carismática, Profética, Itinerante – Multiforme y de Fronteras.
1. Doctrinal: no significa teórica o abstracta, sino Kerigmática, Cristocéntrica, positiva. Es una predicación positiva en cuyo centro está el anuncio de la Verdad de Dios que se ha manifestado en Cristo. Este carácter Kerigmático y doctrinal hace que la predicación dominicana esté íntimamente asociada a la oración, a la experiencia contemplativa y al estudio de la Verdad Sagrada.
2. Carismática: quiere decir que no está apoyada en investiduras jerárquica, poder político o coerción, sino en el Espíritu, el poder de la Palabra de Dios y la vida evangélica del predicador. El predicador es un carismático, un maestro espiritual, no una autoridad jerárquica. Está libre del gobierno y de la administración.
3. Profética: su mira está puesta sobre todo en el presente de la Iglesia y e la sociedad, para iluminar e interpretar este presente desde la profundidad de la contemplación y a la luz de la Palabra de Dios. Actualizar la Palabra de Dios; ésta es la misión principal del profeta. La predicación profética nace de las entrañas del presente, desde las circunstancias históricas del presente, para iluminarlo desde la fe. El profeta está abierto al futuro y es generador de esperanzas. También el profeta denuncia aquellas situaciones en las que se revela aún la ausencia de la salvación.
4. Itinerante y Multiforme: significa que sea libre y con movilidad propias de quien profesa la pobreza evangélica radical, y puede hacerse presente allí donde lo requiera el misterio de la predicación. El mayor enemigo de una predicación profética es la esclavitud del predicador, las ataduras o intereses personales ajenos al Evangelio.
La predicación dominicana es al mismo tiempo multiforme, en los sermones solemnes, coloquios, disputas, el anuncio primero a los paganos, en concentraciones máximas o encuentros personales, la palabra escrita, otros. La misma celebración litúrgica es un anuncio vivo de la Palabra de Dios.
5. De Fronteras: No se trata de fronteras meramente geográficas, se trata de fronteras teológicas y culturales. Estas fronteras geográficas sirven para definir las fronteras entre la fe y la incredulidad, entre la Iglesia y el paganismo. La predicación dominicana primitiva se coloca en la frontera de la nueva cultura: cultura de las universidades, cultura asociacional que busca nuevos modelos de democracia y participación; en los principales centro urbanos y universitarios. Esta es una exigencia de toda predicación profética, estar atentos a los signos de los tiempos, a las nuevas circunstancias históricas, a las nuevas fronteras de la humanidad.
El Carisma de la predicación es universal en la Iglesia. La Orden debe ser signo, parábola, aguijón, terapia para la Iglesia. Este es el aporte específico de la Orden de Predicadores.
La Contemplación

LCO No. IV: “La vida propia de la Orden es la vida apostólica en sentido pleno; una vida en la cual la predicación y la enseñanza deben brotar de la abundancia de la contemplación.”
El ejemplo de Santo Domingo: estudiar mucho y hablar sólo de Dios. Contemplación rebosando y enriqueciéndose en la donación apostólica, predicación brotando, sincera y auténtica de una plenitud de contemplación. La contemplación nace del amor, y el amor de la verdad.
Definición: Santo Tomás la define como: “una simple intuición de la verdad divina, que tiene su origen en la caridad. Procede de una fe viva, fortalecida por los dones del Espíritu Santo, dones de inteligencia, sabiduría y ciencia.”
La contemplación consiste en una misteriosa percepción de la presencia de Dios, es un conocimiento lleno de amor y casi experimental de Dios, un ver a Dios, poseerlo y ser poseído por Él; es una visión de Dios posible ya en la tierra. La vida contemplativa es una vida íntima de fe y amor que tiene a Dios por objeto. Es una respuesta teologal de fe, esperanza y amor con el cuál el cristiano se abre a la revelación y a la comunión del Dios vivo por Cristo en el Espíritu Santo.
La caridad es el principio y el impulso; la sabiduría no es sólo conocimiento superior, sino un conocimiento afectivo, deleitoso; la contemplación propiamente es la plenitud de la lucidez y comprensión gozosa de la verdad; es la penetrante visión amorosa del Dios Uno y Trino, llena de goces y alegrías.
Para Santo Tomás la vida apostólica no se contrapone a la vida contemplativa, sino que es una fusión de contemplación y acción. La vida apostólica del dominico es contemplación que fructifica en la acción, es acción que brota de la plenitud de la contemplación.
Santo Tomás distingue tres fases en el acto de la contemplación:
➢ Aquella del amor que incita a contemplar.
➢ La contemplación, como simple intuición de la verdad.
➢ La necesidad de dar a conocer aquello de lo contemplado.
La contemplación no es un acto, sino un sistema de vida; no es sólo preparación para el apostolado, sino que es el agua viva que nutre continuamente la acción apostólica. El dominico no distribuye el tiempo en orar y predicar, sino que cuando ora está con los hermanos y viceversa; cuando predica está con su mente dirigida a Dios.
La Liturgia en la Vida Dominicana

1. De la Liturgia en general: dice la S.C. No. 7: “La liturgia es el ejercicio del Sacerdocio de Cristo. Por esos se puede definir como la actuación y continuación de la obra sacerdotal de Cristo, por medio de signos sagrados, significantes y eficaces”. La espiritualidad propia de la Iglesia es la presencia activa de Cristo y la revelación de su misterio.
2. Características de la Espiritualidad Litúrgica: teológica, Histórico - Salvífico, Dinámica - Operativo.
a. Teológico: finalizada hacia el Padre, en Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, en virtud de una dimensión pnumatológica del todo especial.
b. Histórico – Salvífico: es Bíblica, Eclesial, porque es la Iglesia la que actualiza la historia de la salvación, es pascual porque es un resumen condensado de la salvación.
c. Dinámica – Operativo: porque lleva más fácilmente a ver como el obrar cristiano, impregnado por la espiritualidad litúrgica, es un obrar operativamente dinámico.
3. La Liturgia en la Orden de Predicadores: dice LCO No. 57: “Por tanto, la celebración de la liturgia es el centro y el corazón de nuestra vida, cuya unidad radica principalmente en ella”.
4. ¿Por qué tanta insistencia en la Celebración Litúrgica?
➢ Porque en ella se descubre de manera viva y mistérica las maravillas de Dios que el predicador ha de asimilar para llevar a los demás la Buena Nueva de salvación.
➢ La liturgia no es sólo oración, culto y alabanza, sino que es realización, ejecución de la razón.
➢ La liturgia es fuente de contemplación y vehículo apta de predicación; fuente y causa de unidad, culto a Dios e intercesión y santificación de la vida conventual; y personal.
➢ En la liturgia se encuentra y experimenta la Palabra de Dios, hecha vida.
➢ Porque el dominico hombre de la Palabra, necesita especialmente de la Eucaristía y de su prolongación en la Liturgia de las Horas, pues de ella parte y a ella debe conducir; a actividad en la Iglesia. Y es que e dominico participa y contempla, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la salvación que debe anunciar.
➢ Además la Liturgia, como la vida fraterna de comunidad, es un elemento de la vida apostólica dominicana. La comunidad de oración es ya un apostolado.
➢ LCO No. 59: “La celebración de la misa conventual ha de ser el centro de la liturgia de la comunidad. Pues como memorial de la muerte y resurrección del Señor, es vínculo de caridad fraterna y fuente principal de la fuerza apostólica.”
5. La Celebración de las Horas: constituye una magnifica introducción para la contemplación. Los textos de la Sagrada Escritura y particular los salmos, invitan a considerar la misericordia infinita de Dios, su bondad y su justicia, el amor por su pueblo y su omnipotencia, a la que rinde homenaje todas las criaturas. “El salterio contiene toda la teología”, dice Humberto de Romanis.
El oficio coral, dice el mismo autor, “ablanda la dureza del corazón, levanta la mente a Dios, prepara la senda del corazón para acoger las gracias del Señor”. La recitación de las Horas es una preparación para la eucaristía y es su prolongación. No se ha de descuidar el canto de las Horas porque, como dice Santo Tomas el canto acrecienta la devoción porque permite una más prolongada reflexión sobre la verdad que la liturgia ofrece a la meditación.
En la liturgia contemplamos con mayor realismo aquel misterio de santidad y salvación, aquella palabra de verdad, que es para nosotros espíritu, vida y quehacer. En la liturgia y sobre todo en la Eucaristía, encontramos presente y operante el misterio de la salvación de los hombres.
6. Síntesis de la Vida Dominicana: Los elementos esenciales de la Orden de Predicadores forma una síntesis completa y organizada. Así la vida comunitaria crea un ambiente apto para la formación, para el estudio y las observancias. LA fiel observancia de los consejos evangélicos favorece el espíritu comunitario y facilita el estudio. La oración alimenta el estudio de la verdad divina, y el estudio ilumina la oración. La práctica fiel de las observancias regulares dispone a la contemplación y da vigor sobrenatural a la predicación.
Por eso, la auténtica vida dominicana exige que se vivan fielmente todos los valores. Nuestra vida consiste en la presencia armoniosa de todos los elementos que la integran. Y del equilibrio de todos estos elementos nace la vida propia del fraile predicador; una vida apostólica en sentido pleno, en la cual de la plenitud de la contemplación brota la predicación.
Después de Santo Domingo, las otras ordenes religiosas han sentido la necesidad de recurrir a la contemplación como alma de su apostolado. El vaticano II aplica la doctrina tomista: “contemplata allis tradere” a los presbíteros y religiosos (LG. 41; PO. 13b; PC. 8ª).
La síntesis dominicana conserva su espiritualidad y hace del dominico un apóstol contemplativo y un contemplativo apóstol.
La Orden de Predicadores no es una Orden mixta; no es una religión puramente contemplativa; tampoco se considera la acción y la contemplación en el mismo plano como dos paralelas.
En la vida Dominicana, la acción y la contemplación no son dos actores sucesivos; son actos en cierto sentido simultáneos, en el sentido de que se compenetran. La contemplación anima y vivifica constantemente la acción apostólica; esta no interrumpe la contemplación ni es su prolongación. La vida apostólica recibe alimento e impulso de la contemplación, como el amor del prójimo es alimentado constantemente por el amor de Dios. Todos los elementos de la vida dominicana favorecen el espíritu contemplativo. La predicación dominicana radica en aquella mirada prolongada, intensa y absorta en Dios que constituye la contemplación alimentada del silencio, el estudio y la atmósfera conventual, propia de la Orden de Predicadores.
En la vida dominicana que superado el dualismo acción – contemplación. La equilibrada síntesis de todos sus elementos elimina el contraste entre acción y contemplación. Debemos repetirlo: La vida propia de la Orden es una vida integralmente apostólica, en que la predicación y la enseñanza debe preceder de la abundancia de la contemplación. La contemplación se alimenta de la oración, del estudio, la práctica de los consejos evangélicos, de la vida comunitaria y del espíritu de penitencia. Aquí todo esta reducido a la unidad. Aquí todas las facultades y todos los actos están orientados hacia Dios, del cual desciende el incremento que vivifica la acción apostólica.
La Espiritualidad Profética y la Orden Dominicana
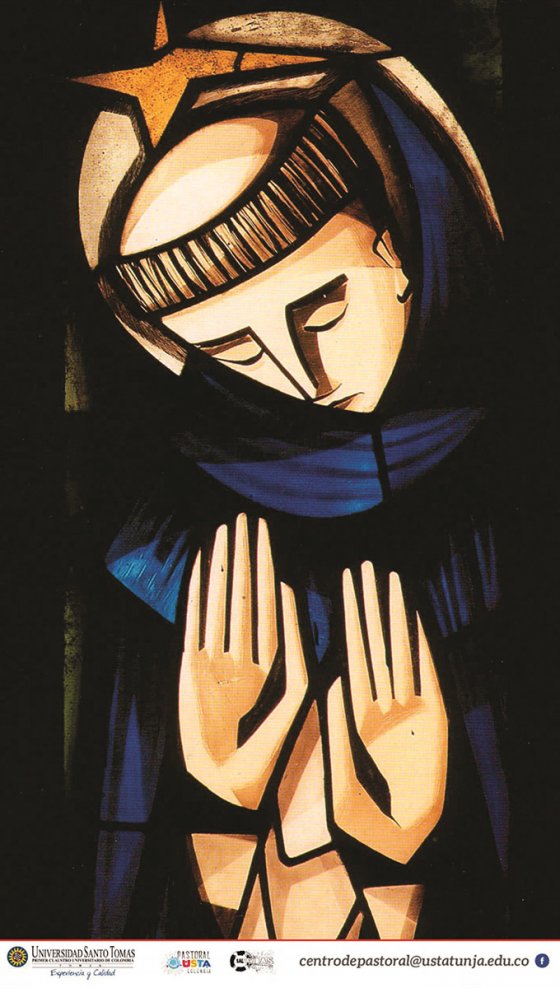
1. ¿Qué se entiende por el término “espíritu”?
a. En la Mentalidad Griega. La palabra “espíritu” hace referencia a la razón, el intelecto, a una realidad del orden del pensamiento, exenta de toda relación con la materia o con el cuerpo, que incluso sería la antítesis cabal de ambos.
b. Dios es un espíritu puro. ¿Qué queremos expresar con esta definición? Esta afirmación o formulación no tiene nada de bíblica, al menos en el sentido en que solemos decir equivocadamente que ser espíritu “es” “no tener cuerpo”. Y no tiene nada de bíblica porque esta dualismo espíritu – cuerpo es sin duda lo último que a la Biblia le interesa.
c. Dentro de esta mentalidad se ha llegado a pensar que se era más santo y se estaba más en conformidad con el Espíritu de Dios, cuando el “cuerpo” y las realidades terrenas e históricas eran más dejados en el olvido, contrariados o rechazados. Cierta apología de la “vida interior” inclinaba a veces en esta dirección, predicando una especie de angelismo y “despego” de las realidades terrenas.
d. Según Rene Laurentin. “La vida según el Espíritu Santo es exactamente lo opuesto a la herejía espiritualista. Entendiendo por tal, una evasión al Espíritu distanciado del cuerpo, opuesto al cuerpo y a la materia. Ahora bien, quien suscita la Encarnación y todas sus realidades es precisamente el Espíritu. Semejante es el sentido de la sentencia del juicio final: “Tuve hambre y me diste de comer”. El Espíritu remite al cuerpo que es su espacio adecuado; cabalmente lo contrario de lo que hace la herejía espiritualista, que ha hecho y sigue haciendo estragos todavía hoy”.
Esta mentalidad corre el peligro de caer fácilmente en el maniqueísmo: todo lo material es malo, satánico; lo espiritual es bueno y debe evitar todo contacto con la materia.
2. Es “Espíritu” en la mentalidad bíblica. La Biblia utiliza un lenguaje simbólico, rico en imágenes.
a. El “hálito”. El aire, el viento y, en la misma línea, el ave, la paloma. Pero también el aliento de vida, la respiración (Gn 2,7; Ez 37,9). Un primer complejo de símbolos nos orienta hacia la idea de energía, poder y dinamismo; y nos abre un espacio de vida, libertad y plenitud.
b. El “fuego” es también una figura simbólica del Espíritu Santo; es a la vez, luz y calor, ardor y amor, abraza y purifica (Mt 3,11; Lc 3,16; Hch 2,3).
c. El “agua” completa el juego de símbolos. La lluvia, el rocío, el agua “viva”.
3. La vida del Espíritu.
a. ¿Qué se entiende por vida espiritual? La vida espiritual no es un comportamiento de la vida que puede ser separado de los otros comportamientos: vida física, vida social, vida intelectual, vida económica, la vida apostólica y otras.
b. La “vida espiritual” es la “totalidad” de una vida, en la medida en que es motivada y determinada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesús. Cuanto más somos motivados por este Espíritu en todo lo que hagamos, tanto más podremos decir que tenemos vida espiritual.
c. La Biblia no divide al hombre en una parte espiritual y otra material como nosotros lo hacemos; en la Biblia el hombre es considerado como un “todo” y no como un alma que habita un cuerpo.
d. La diferencia que Pablo hace entre “espíritu y carne”. El habla de aquellos que viven “según la carne” y aquellos que viven “según el Espíritu” (Rom 8,4) o aquellos que “desean las cosas de la carne” y aquellos que “desean las cosas del Espíritu” (Rom 8,5). Pablo no está dividiendo al hombre en dos partes: espíritu y carne; ni está diciendo que debemos pensar sólo en nuestras almas y rechazar nuestros cuerpos.
e. En este contexto específico, Pablo no está usando la palabra “carne” en el sentido de deseo sexual o de naturaleza (inferior) humana. El está hablando sobre el pecado y un modo de vida que no está motivado e inspirado por Dios.
f. Esto queda muy claro a través de la relación que nos presenta sobre las “obras de la carne” (Gál 5,19-21). Para Pablo, estas son también obras de la “carne”, aunque nada tengan que ver con la “naturaleza inferior” o con las “tentaciones del cuerpo”. Más aún la carne está asociada también a la ley de Moisés o al “espíritu del legalismo” (Gál 5,18; 3,2-3). Y en otros lugares la vida según la “carne” es descrita como “el espíritu de esclavitud” (Rom 8,14) o “el espíritu del mundo” (1Cor 2,12) o “el espíritu del anticristo” (1Jn 4,3) o “el espíritu del error” (1Jn 4,6).
g. La “vida espiritual” o “según el Espíritu” es una cuestión de estar siendo movidos por el Espíritu de Dios y no por cualquier otro espíritu. Lo “opuesto” a la “vida espiritual” no es la “vida material”, sino una vida mundana o sin fe.
h. Lo importante no está, entonces, en preferir “mi alma” a mi “cuerpo”, sino en saber cómo discernir el Espíritu de Dios en el mundo y en mí, en ver la diferencia entre el Espíritu Santo y todos los otros espíritus profanos que motivan a las personas (1Jn 4,1). Consecuentemente, la “vida espiritual” es entonces el esfuerzo constante y directo para asegurar que el espíritu que nos mueve es el Espíritu Santo y no cualquier otro espíritu (Rom 12,2).
i. Decimos “buscar” porque el Espíritu Santo es difícil de captar; es como el viento (Jn 3,8). Es Espíritu Santo no puede ser fijado en leyes, reglas o preceptos (2Cor 3,6).
4. El Espíritu en la Historia.
a. El pueblo de Israel creyó siempre que era la historia, su historia, donde mejor podían percibir la actividad creadora del espíritu de Dios, una actividad que supera todas las fuerzas humanas. (Jue 3,10; 14,19; 1Sm 10, 5-6; Num 11,25; 11,29b).
b. En la Biblia, el Espíritu Santo está íntimamente asociado a los profetas y, por tanto, a las profecías: el profeta es el hombre del Espíritu (Os 9,7).
c. En el N.T. la palabra profecía es usada tanto de un modo restringido como en sentido amplio y general:
1. En sentido restringido sólo se aplica a un grupo específico de cristianos que son llamados profetas (Hch 21,10-11; 1Cor 12,28-29).
2. En sentido general y amplio se aplica a todos los cristianos que son movidos por el Espíritu, sin importar qué dones del Espíritu se manifiesta en ellos (Hch 2,17-18; 19,6; St 5,10). En este sentido más general, podemos decir que la “vida espiritual” es siempre una vida profética. Esto significa que para saber lo qué significa una verdadera “vida espiritual”, es necesario recordar algunos aspectos y rasgos esenciales de los profetas, de su mensaje y actuación (Hch 3,25).
5. Rasgos esenciales del Profeta.
a. El Profeta es un Hombre Inspirado.
1. Nadie tuvo en Israel una conciencia tan clara de que era Dios quien le hablaba y de ser portavoz del Señor, de ser “su profeta”. El Señor es su único punto de apoyo, su fuerza y su debilidad.
2. El profeta es el hombre de la palabra (Jer 18,18), una palabra que no es suya y que el Señor le comunica personalmente, cuando quiere, sin que él pueda negarse a proclamarla:
➢ Palabra que a veces se asemeja al ruido del León (Am 1,2).
➢ Palabra que en ocasiones es “gozo y alegría íntima” (Jer 15,16); y aveces se convierte en motivo de burla y oprobio para el profeta (Jer 20,8).
➢ Palabra con frecuencia imprevista e inmediata, pero que en momentos cruciales se retrasa (Jer 42,1-7).
➢ Palabra dura y exigente en muchos casos, pero que se convierte en “un fuego ardiente e incontenible encerrado en los huesos”, que es preciso seguir proclamando.
➢ Palabra de la que muchos desearían huir, como Jonás, pero que termina imponiéndose y triunfando.
b. El Profeta es el íntimo de Dios.
1. El profeta, es ante todo, el “íntimo” de Dios; es aquel hombre que está en comunicación personal, viva y permanente con el Dios vivo; es el hombre que vive en comunión con el Espíritu del Señor (Am 3,7).
2. La intimidad con Dios, la comunión con su Espíritu capacita al profeta para discernir los signos de los tiempos, para descubrir el paso del Señor por la historia: el Espíritu de Dios los hacía capaces de “sentir con Dios”.
3. Consecuentemente, los profetas compartían la ira, la compasión, la tristeza, la desilusión, la aversión de Dios, su sensibilidad por el pueblo y su situación, la mayoría de las veces, angustiosa. Los profetas tenían los pensamientos de Dios, porque ellos compartían sus sentimientos y valores. Esto es lo que significa estar lleno del Espíritu de Dios, y eso es lo que nos hace capaces de leer los signos de los tiempos con honestidad y veracidad. Esto es también lo que significa la “unión mística” con Dios.
c. El Profeta es un Hombre Público.
1. Su deber de transmitir la palabra de Dios lo pone en contacto con los otros hombres; no puede retirarse a un lugar sosegado de estudio o reflexión, ni reducirse al limitado espacio del templo.
2. El profeta se halla en contacto directo con el mundo que lo rodea. Ningún sector les resulta indiferente, porque nada es indiferente para Dios.
d. El Profeta es un Hombre Amenazado.
1. En muchas ocasiones, el profeta es consciente de que su misión parece estar destinada al fracaso, de fatigarse en vano porque su mensaje no encuentra una respuesta positiva por parte de los oyentes de su palabra (Ez 33,30-33). Pero es tal vez lo más suave que puede ocurrir: a veces se enfrenta a situaciones mucho más duras.
2. (Os 9,7; 2Cro 24,17-22; Jer 26,20-23) Esta persecución no es sólo lo los reyes y poderosos; también intervienen en ella los sacerdotes y los falsos profetas. E incluso el pueblo se vuelve contra ellos, los critica, desprecia y persigue. En el destino de los profetas está prefigurado el de Jesús de Nazaret.
3. Es necesario recordar que a veces la amenaza le viene también de Dios: le cambia la orientación de su vida, lo arranca de su actividad normal, como le ocurre a Amós (7,14s) o a Eliseo (1Re 19,19-21); le encomienda a veces un mensaje muy duro, casi inhumano, teniendo en cuenta la edad o las circunstancias en que se encuentra:
➢ Samuel y Elías: Este relato quizá tenga un fondo mas legendario que histórico, pero ayuda a hacerse una idea de las tremendas exigencias del Señor (1Sam 3,1-10). Este es el relato de la vocación de Samuel, pero se olvida con frecuencia lo que sigue (1Sam 3,11-14).
Samuel es un niño, educado desde pequeño con el sacerdote Elí que lo trata como un padre. Sin embargo, Samuel recibe de Dios el encargo más duro: transmitirle su propia condena u la de sus hijos (v. 16).
➢ Ezequiel. Dios le anuncia un acontecimiento sumamente doloroso: la muerte de su esposa. Pero, incluso entonces, no podrá dejarse dominar por la pena ni cumplir los ritos fúnebres habituales. La existencia del profeta está en todo momento al servicio de Dios, y también este hecho será punto de partida para transmitir su mensaje (Ez 24,15-24).
e. El Profeta es un Carismático.
El profeta, hombre dominado y bajo la acción del Espíritu de YHWH, rompe todas las barreras:
➢ La barrera del sexo: en Israel existen profetisas, como Débora (Jue 4) o Juldá (2Re 22).
➢ La barrera de la cultura: no hacen falta estudios especiales para transmitir la palabra del Señor.
➢ La barrera de las clases: personas vinculadas a la corte, como Isaías; pequeños propietarios como Amós, o simples campesinos, como Miqueas, pueden ser llamados por Dios.
➢ Las barreras religiosas: no es preciso ser sacerdote para ser profeta. Más aún, podemos afirmar que gran número de profetas eran seglares.
➢ Las barreras de la edad: Dios encomienda su palabra lo mismo a adultos que a jóvenes o a niños.
6. El Profetismo Dominicano.
a. Haciendo una sana hermenéutica de la Orden, del espíritu que la anima y de su praxis a través de toda su historia, podemos afirmar que la “espiritualidad” que la ha animado durante siglos es esencialmente de corte profético: nuestro Padre Domingo y gran número de sus hijos han vivido en plenitud los elementos esenciales, que como hemos visto, conforman el “rostro” del verdadero profeta.
b. La historia de Santo Domingo nos dice claramente que la experiencia de Dios envuelve toda la vida del patriarca: “sólo hablaba con Dios y de Dios”. Santo Domingo era el hombre que estaba en comunicación personal, viva y permanente con el Señor: “era el experto en divinidad”. Su comunión y diálogo permanente con el Espíritu de Dios era el manantial de su vida “espiritual”, la savia fecundante de su praxis evangelizadora y la luz que iluminaba y clarificaba sus opciones.
c. Desde esta comunión con el Señor, Santo Domingo es capacitado para descubrir aquello que estaba muriendo y naciendo en la historia: Domingo proféticamente fue capacitado por el Señor para imaginar, crear e implementar un nuevo proyecto histórico al servicio de la Iglesia y al margen del orden establecido; articulando creativamente experiencias eclesiales antiguas y tratando de responder a los retos de la sociedad de su tiempo; gesto un nuevo estilo de vida consagrada al servicio eclesial inédito por el momento. Domingo quiso responder a la hora del mundo y de la Iglesia a la que Dios le llamó: hora que discernió, oró, estudió y se comprometió.
d. Retomando lo anterior, podemos afirmar que Domingo puso a disposición de la Iglesia mediante el anuncio del Evangelio su “imaginación y creatividad”: en la creación de la orden no fue reiterativo, ni rutinario, sino audazmente imaginativo. Nosotros en condiciones socio – culturales, económicas, políticas y religiosas radicalmente distintas, estamos llamados a privilegiar el faltante imaginativo de Domingo:
1. Desde la comunión con Dios, con la Iglesia, con la historia y con el hombre de nuestro tiempo, asumiendo creativamente sus anhelos, preocupaciones, problemas, esperanzas y frustraciones.
2. Desde la fidelidad creativa al carisma dominicano: ser hombres de misericordia, contemplación, estudio y predicación, siempre situados en un contexto histórico – religioso, económico, social, donde debemos experimentar la misericordia del Señor “que llega a sus fieles de generación en generación”.
3. Desde la actitud de apertura y disponibilidad a los retos que nos plantea la adecuada articulación entre lo antiguo y lo nuevo; al igual que nuestro padre Domingo y bajo la acción del Espíritu del Señor “que todo lo hace nuevo”, debemos estar en capacidad de descubrir “los signos de los tiempos” y estar dispuestos a “dar razón de nuestra esperanza “en que para el Señor “nada es imposible”.
4. Desde una actitud que brote del hecho de haber experimentado la misericordia del Señor y su fuerza siempre nueva y creadora, para poder optar por los pobres, la justicia y la evangelización de la cultura, siempre a través de la espiritualidad y antropología dominicana: debemos predicar y sembrar lo que somos, lo que el Espíritu “puso en nuestras manos de sembradores”.
e. Decíamos anteriormente que uno de los elementos esenciales del profeta es su “servicio a la Palabra” (Jer 18,18). Y este servicio a la Palabra y de la Palabra es precisamente la que identifica a la Orden, “que fue específicamente instituida desde el principio para la Predicación.
El Estudio en la Orden de Predicadores
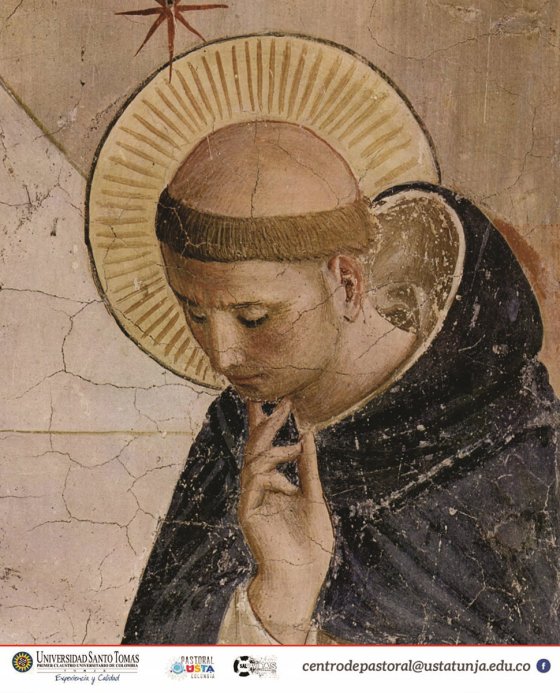
El ideal de la Orden ha sido definido repetidas veces como el “ideal de la verdad”. Aún más, los dominicos se han autodenominado unas veces y otras han sido denominados como la “Orden de la verdad”. Desde esta perspectiva del desafío y el compromiso presentamos las siguientes reflexiones sobre el estudio en la Orden de Predicadores.
1. ¿Sigue siendo valido el ideal de la verdad?
El ideal de la verdad se le revela como un ideal cada vez más lejano e inasequible. Muchos renuncian en la práctica a la búsqueda de la verdad, por considerarla una causa perdida. Además, la saturación de la palabra, el vaciamiento del discurso y el desgaste semántico del lenguaje suscitan en nuestros contemporáneos serias reservas frente al ideal de la verdad.
En la Posmodernidad prevalece la emotividad sobre la racionalidad, las sensaciones sobre las ideas, la práctica sobre la teoría. Resultando una fuerte reserva frente al ideal de la verdad y una fuerte desconfianza frente a las capacidades de la razón. La preocupación por el ideal de la verdad ya no cuenta; lo que realmente cuenta es lo útil, lo práctico, lo inmediatamente provechoso. Surge así un rechazo espontáneo a cualquier teoría, a cualquier esfuerzo de racionalidad, a cualquier preocupación por el encuentro con la verdad.
En el mundo contemporáneo se agravan cada vez más las reservas frente al ideal de la verdad. Con frecuencia responden a una falta de confianza en la posibilidad de poder hacerse con ella. El pluralismo resulta ser muchas veces la razón última de esta desconfianza. La toma de conciencia del pluralismo ha generado a su vez en nuestros contemporáneos la sensación o la conciencia de una verdad fragmentada. Cuando el pluralismo degenera en un burdo relativismo significa una renuncia radical a la búsqueda de la verdad. El relativismo elude el diálogo y la confrontación, renuncia a la búsqueda de la verdad.
Santo Tomás enfatizó el carácter esforzado y ascético de la activad intelectual. “Estudio es una palabra que designa aplicación intensa de la mente a algo, cosa que no puede hacerse sino mediante su conocimiento”. Coloca la estudiosidad entre las partes de las templanza y distingue en ella dos aspectos: el apetito de saber y el esfuerzo requerido por la actividad intelectual. Es una tarea esforzada y ascética que requiere laboriosidad, paciencia y constancia. Por eso la vocación intelectual escasea y, cuando se da, está siempre amenazada por la tentación del abandono.
2. El estudio en le proyecto fundacional de Domingo.
La originalidad de Domingo consistió en poner al servicio de la predicación, en dar a éste una significación y una finalidad específicamente apostólicas. Su intuición profética consistió en darse cuenta de la absoluta necesidad de una adecuada preparación intelectual para la renovación efectiva del ministerio de la predicación. Como todos los demás componentes del proyecto dominicano, el estudio dominicano tiene desde el principio un carácter y una finalidad eminentemente apostólica. Los Dominicos somos esencialmente predicadores, y a este ministerio están ordenados, en definitiva, el estudio y la enseñanza.
Ahora bien, en el medio evo, existen dos corrientes: la Escuela de los Místicos (el ideal de esta escuela pone su mira en la experiencia mística) y la Escuela de los Maestros (su propósito apostólico y misionero es iluminar al hombre secular en sus propias circunstancias históricas) mantienen una concepción distinta y hasta contrapuesta del estudio y de la tarea intelectual.
Domingo se inspira en la Escuela de los Maestros y en ella encuentra el verdadero sentido y finalidad del estudio. Siguiendo la tradición de los Maestros, pone el estudio al servicio de su proyecto apostólico.
El estudio es un componente esencial del proyecto fundacional de Domingo. No se concibe un verdadero Predicador, si no se dedica al mismo tiempo al estudio de la verdad sagrada. Un estudio sin finalidad apostólica perdería su carácter dominicano.
Algunos rasgos del estudio dominicano.
Es estudio dominicano es comunitario. El primer sujeto responsable del estudio es la propia comunidad dominicana, al igual que ésta es también la primera responsable del ministerio de la predicación. Es un estudio teológico. Se centra en el estudio de la verdad sagrada. Es un estudio interdisciplinar. Las otras áreas del conocimiento han de ser estudiadas en función de la reflexión teológica y a la luz de la teología. La teología ha sido fecunda y creativa en la medida que ha entrado en este diálogo o debate interdisciplinar.
La llamada a la vida intelectual de la Orden de Predicadores

A. El Estudio como Misericordia Veritatis.
Gracias al espíritu innovador de Santo Domingo, el estudio ordenado a la salvación de las almas fue incorporado íntimamente al propósito y vida regular de la Orden. El mismo Santo Domingo envió a los hermanos a los centros de estudio en las ciudades más grandes a prepararse para su misión. “Nuestro estudio debe dirigirse principal, ardiente y diligentemente a esto: que podamos ser útiles a las almas de nuestros prójimos” (LCO 77,1). Desde entonces, el estudio ha estado íntimamente relacionado con la misión apostólica de la Orden y con la predicación de la Palabra de Dios.
En la Orden, el estudio no debe ser considerado de una manera pragmática, como si sólo fuera un aprendizaje para un oficio. En cambio, el estudio pertenece a la dimensión contemplativa de nuestra vida dominicana, una parte vital de su aspecto cognoscitivo. Y aunque dirigido en primer lugar a la contemplación de Dios y las obras de Dios, la Sabiduría teológica comparte con el don de la sabiduría del Espíritu el amor de Dios y de las obras de Dios, una santa alegría en la contemplación de su plenitud, tanto como un santo dolor ante cualquier herida de su ser.
Santo Tomás de Aquino inscribe la vocación Dominicana “contemplari et contemplata aliis tradere” en una sabiduría estudiosa y comprometida (cf. S Th II-II 188,6, y también en S Th I 1,4;II-II 45,3 co). Una sabiduría tal nos habla no sólo de lo eterno, sino también de “... regulae contingentium, quae humanis actibus subsunt” (S Th II-II 45,3 ad 2; vgl. 19,7). “Pertenece al don de la sabiduría no sólo meditar en Dios sino también dirigir las acciones humanas. Tal dirección se refiere primero y principalmente a la eliminación de los males, que contradicen la sabiduría. Por eso el temor es llamado el comienzo de la sabiduría, porque el miedo nos aleja de los males. En última instancia, tiene que ver con la intención de cómo todo será devuelto al orden que le corresponde: algo que pertenece a la idea de paz” (S Th II-II 45,6 ad 3). El estudio sapiencial se despliega entonces necesariamente como compasión intelectual: una forma de compasión que presupone la comprensión (intellectus) obtenida o desarrollada por el estudio; y una forma de comprensión que lleva a la compasión. “Puesto que así como es mejor iluminar que sólo brillar, también es mejor dar a otros los frutos de la propia contemplación que solamente contemplar” (S Th II-II 188,6 co.). Así, aunque la misericordia y compasión de Dios llegan al mundo en una multitud de modos, por el carisma dominicano llegan a través del estudio y la consuelo de la verdad.
Nuestras constituciones señalan la dimensión contemplativa del estudio llamándola una meditación de la multiforme sabiduría de Dios. Dedicarse al estudio es responder a una llamada a “cultivar la búsqueda humana de la verdad” (LCO 77,2). Puede decirse que nuestra Orden ha nacido de este amor por la verdad y de esta convicción de que los hombres y mujeres son capaces de conocer la verdad. Desde el comienzo, los hermanos fueron inspirados por la audacia innovadora de Santo Domingo que los alentó a ser útiles a las almas por la compasión intelectual, al compartir con ellos la misericordia veritatis, la misericordia de la verdad. Jordán de Sajonia dice que Santo Domingo tenía la habilidad de penetrar hasta el núcleo oculto de muchas cuestiones difíciles de aquellos días gracias a “una humilde inteligencia del corazón” (humili cordis intelligentia: Libellus, nº 7, MOPH XVI, Roma 1935, pág. 29).
El estudio está así unido a esa misericordia que nos mueve a proclamar el Evangelio del amor de Dios al mundo y la dignidad que resulta de tal amor. Nuestro estudio nos ayuda a percibir las crisis, necesidades, anhelos y sufrimientos ajenos como propios (cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II 30,2 co: “...Quia autem tristitia seu dolor est de proprio malo, intantum aliquis de miseria aliena tristatur aut dolet inquantum miseriam alienam apprehendit ut suam”).
La misión intelectual de la Orden nos llama a compartir no sólo la “gaudium et spes”, sino también el “luctus et angor” de nuestro tiempo, sus lágrimas y temores: “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la gente de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por gente, que, reunida en Cristo, es guiada por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el Reino del Padre y ha recibido la buena nueva de salvación para comunicarla a todos. La iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia” (Gaudium et Spes 1).
Los desarrollos históricos de los tiempos recientes han sido ambivalentes. Por una parte, los derechos humanos han sido declarados más claramente que nunca antes, y los avances técnicos y médicos han hecho mucho para reducir el trabajo y el sufrimiento físico inútiles. Pero por sus numerosos reduccionismos teóricos y muchos de sus desarrollos políticos y sociales, especialmente aquellos que privan de sus derechos humanos a grupos enteros de personas, los últimos dos siglos han intensificado también la duda acerca de uno mismo, que nunca estuvo lejos de la vida humana, dejando una herencia que también caracteriza el principio de nuestro siglo actual. Con no menos apremio que san Agustín, cada persona de nuestro tiempo puede decir “Quaestio mihi factus sum” (Conf. X 33).
Este cuestionamiento del valor humano es una parte intrínseca de nuestras acuciantes quaestiones disputatae actuales. La duda acerca de uno mismo, en lo que atañe a la dignidad humana colorea las tres antiguas preguntas que, desde Kant, se ha dicho que constituyen juntas la pregunta abarcativa: ¿qué es un ser humano? Estas tres preguntas, ¿qué puedo saber? ¿qué debo hacer? ¿qué puedo esperar? suscitan dudas interrelacionadas acerca de la capacidad de los seres humanos para la verdad, para la libertad, y para la vida eterna, piden la compasión intelectual conseguida en buena parte por la tarea del estudio. El estudio asiduo de las quaestiones disputatae actuales debería conducirnos a entender las presiones que llevan a dudar, sin ceder a la desesperanza acerca de la dignidad humana: “Credidi, etiam cum locutus sum, ego humiliatus sum nimis; ego dixi in trepidatione mea: omnis homo mendax” (Salmo 116/115,10-11).
Sintiendo la trepidación de nuestros tiempos, especialmente acerca de nuestra capacidad para la verdad, y viendo como nuestra la múltiple humillación de la vida humana, pero llevando aun al mundo la confianza del Evangelio junto con su concomitante demanda de justicia y paz, el estudio dominicano debe estar marcado tanto por un hábito de humildad como de confianza en la misión “paraclética” de la iglesia, defendiendo la dignidad proclamada en la creación y la redención y ayudando a hacer en nuestro tiempo creíble la fe. De esta manera el estudio dominicano puede y debe servir a la misericordia veritatis.
La multiforme crisis acerca de la dignidad humana es también una crisis acerca de Dios. Pertenece al estudio dominicano aprehender el vínculo entre las dos, buscando hasta dónde nuestra pérdida de Dios lleva en última instancia a nuestra pérdida de la dignidad humana y encontrando nuevamente ambas cada una con la otra. Por esta razón es tan imposible para un estudio dominicano dejar de lado las preguntas fundamentales acerca de Dios, la historia de la salvación o las últimas verdades de la creación, como lo es dejar de lado los interrogantes por la paz, la justicia y el servicio a que nos lleva el Evangelio.
Los Dominicos compartimos con otros la suerte de nuestros tiempos. En consecuencia, el estudio dominicano está marcado por el diálogo y la cooperación en la búsqueda de la verdad. Para defender la dignidad de la creación en nuestro propio tiempo y en nuestro futuro, el estudio dominicano busca ser anamnético (rememorativo) haciendo memoria de los sufrimientos e injusticias del pasado junto con las riquezas y aciertos de aquellos que nos han precedido.
Nuestra confianza para tomar parte en las quaestiones disputatae de nuestro tiempo debe surgir de nuestra confianza de que somos los herederos de una tradición intelectual que no debe ser preservada en un congelador intelectual. Está viva y tiene una importante contribución que hacer hoy. Se apoya en intuiciones filosóficas y teológicas fundamentales: una comprensión de la moral en término de las virtudes y crecimiento de las virtudes; la bondad de toda la creación; confianza en la razón y en el rol del debate; alegría en la visión de Dios como nuestro destino; y una humildad ante el misterio de Dios que nos lleva más allá de las ideologías.
Ésta es una tradición de inmensa importancia en un mundo que frecuentemente es tentado por pesimismo intelectual, falta de confianza en que la verdad puede ser alcanzada, o por un fundamentalismo brutal. Está fundada en la confianza de que tenemos una propensio ad veritatem (LCO 77,2). Es de inmensa importancia en la Iglesia, que frecuentemente está dividida por diferencias ideológicas con teólogos disparándose unos a otros desde trincheras opuestas, y en la cual hay frecuentemente temor de un verdadero encuentro intelectual con aquellos que piensan diferente.
Como la misericordia que cultiva, el estudio dominicano es un estilo permanente de vida, alimentado por recursos contemplativos y comunitarios. Apuntando a la percepción y alivio de la necesidad humana, el estudio dominicano debe valorar especialmente los recursos ofrecidos por la filosofía junto con sus ciencias cercanas humanas, sociales y naturales. El futuro de nuestra tradición filosófica pertenece a las cuestiones más urgentes con las que se enfrenta la misión intelectual de la Orden.
El lugar de la filosofía en la vida intelectual de la Orden

Los hermanos en muchas partes del mundo sienten que, aunque la filosofía parece más importante de lo que fue en el pasado, hay también dudas crecientes sobre si estamos dando la formación filosófica apropiada a nuestros hermanos. Hemos tendido a verla como un paso más bien pesado hacia la teología, como un lugar para adquirir el vocabulario que usaremos luego en teología. Al situar la verdad en la realidad y la posibilidad de la experiencia humana, la filosofía nos ayuda al descubrir la raíz de la verdad y nos permite saber cómo lo que se enuncia es verdadero (“rationibus... investigantibus veritatis radicem et facientibus scire quomodo sit verum quod dicitur”): Tomás de Aquino, Quaestiones quodlibetales IV, art. XVIII).
La filosofía debe ser entendida en el contexto de sus ciencias cercanas sociales, naturales y humanas, que nos dan comprensión sobre la condición humana y nuestro lugar en el cosmos. Como dominicos tenemos una especial responsabilidad en la herencia que hemos recibido de Santo Tomás, pero si tomamos seriamente la radicalidad del Evangelio, nuestra predicación debe estar igualmente atenta a los nuevos conocimientos y a las nuevas maneras de entender el mundo que nos rodea. Porque Dios nos revela su plan en una multitud de maneras, debemos mantener la delicada unidad-en-tensión entre fe y razón: “privada de lo que la revelación ofrece, la razón ha tomado caminos irrelevantes que la exponen al peligro de perder de vista su meta final. Privada de la razón, la fe ha enfatizado el sentimiento y la experiencia, y por lo tanto corre el riesgo de no poder ya ser una propuesta universal. Es una ilusión pensar que la fe unida a un razonamiento pobre podría ser más penetrante; al contrario, la fe corre entonces el riesgo de atrofiarse en mito o en superstición. Por lo mismo, la razón que no está relacionada con una fe madura no es llamada a dirigir su mirada a la novedad y radicalidad del ser” (Fides et Ratio,48).
Diálogo y una nueva teología de la misión.
El fin de nuestra Orden no es crear intelectuales sino formar predicadores que puedan proclamar el Evangelio en las múltiples fronteras del mundo moderno. Esto incluye la frontera de la pobreza que resulta de la globalización económica; la frontera de la humanidad y dignidad humana en el campo de la bioética; la frontera de la experiencia cristiana enfrentada con el pluralismo religioso; y la frontera de la experiencia religiosa frente al ateísmo, la indiferencia materialista y las nuevas formas de idolatría.
Desde nuestros primeros días, la Orden ha promovido sin temor una espiritualidad de diálogo. En nuestro mundo pluralista de hoy, los desafíos del diálogo nunca han sido mayores. Hoy nuestro mundo nos llama, primero, a perseverar en la conversión de las iglesias hacia la unidad de la Iglesia de Cristo. Esto exige, antes que nada, el examen de conciencia y la purificación de las memorias. Segundo, nos llama a aprender que la verdad universal puede entrar en la particularidad de la cultura y la historia. Tercero, nos llama a estudiar y predicar la kenosis de Dios, quien se abajó a la carne del mundo y a los límites de nuestro lenguaje y cultura.
En este diálogo debemos tener cuidado de no perder “La pasión por la verdad última y nuestro ardor por la investigación”. Esto requerirá que desarrollemos una nueva teología de la misión y evangelización al enfrentarnos a una crisis de sentido, una pluralidad de teorías con las que podemos no estar de acuerdo, e incluso a la indiferencia. El verdadero diálogo implica profundizar en nuestra propia identidad y permitirnos a nosotros mismos ser verdaderamente vulnerables, de modo que podamos escuchar a los demás y oír su dolor.
¿Qué clase de hombres y mujeres necesitamos para este nuevo trabajo? Los predicadores-teólogos de hoy serán razonables y bien informados acerca de numerosas disciplinas, aunque no sean especialistas en todas ellas. Tendrán que ser hombres y mujeres sabios que puedan orientar a otros y a sí mismos hacia su destino final. No deberán temer alcanzar los límites de la razón y deberán estar abiertos a la “necia sabiduría” de la Cruz. “La sabiduría de la Cruz... rompe con todas las imitaciones culturales que buscan limitarla e insiste en la apertura a la universalidad de la verdad que porta” (Fides et Ratio, 23). Precisamente donde la ciencia moderna nos da una nebulosa complejidad, los dominicos deberán ser hombres y mujeres no de respuestas fáciles sino de preguntas difíciles, inspiradas por la pasión por la verdad.
Desafíos a la misión de la compasión intelectual
A pesar de lo central de esta misión y de la necesidad que la Iglesia tiene de ella, hay muchos factores que disminuyen nuestra capacidad para llevarla a cabo.
Primero que todo, ¿acaso no nos falta motivación para los estudios superiores? Aunque en principio aceptamos esta misión, en la práctica, con frecuencia nos falta tomar conciencia tanto de su urgencia y dificultad, como del hecho que la Iglesia lo espera de nosotros. Desde el comienzo de la Orden, los dominicos fueron conocidos como hombres y mujeres que se dedicaban al ministerio de la Palabra de un modo singular, apoyados por el estudio y el aprendizaje. Necesitamos una conversión del corazón, una metanoia, que una vez más haga de este ministerio una prioridad para nosotros.
Segundo, a menudo vacilamos al identificar y alentar a dominicos jóvenes que muestran capacidad e inclinación para llevar a cabo estudios superiores. Como resultado de esto, todos nuestros centros dominicanos de estudio experimentan una falta de profesores cualificados. Además, otros ministerios, tales como las capellanías universitarias y nuestras parroquias, a menudo no consiguen reflejar el carisma dominicano de búsqueda intelectual y pensamiento crítico. Las publicaciones dominicanas tienen poco apoyo y muy pocos colaboradores. Ésta es una preocupación particularmente seria en un momento en el que en muchos países el laicado católico está mejor educado que nunca. Debido a que creemos que la gracia presupone y perfecciona la naturaleza, debemos poner mucha atención en identificar los talentos que nuestros hermanos traen al ministerio y desarrollar estos talentos de todas las maneras posibles.
Tercero, muchas de nuestras provincias están recibiendo candidatos de mayor edad, o candidatos que vienen con títulos académicos superiores. Si no logramos desarrollar planes de estudio personalizados para estos candidatos, esto puede desanimarlos o prolongar su preparación básica en detrimento, de alguna manera, de su misión intelectual.
Cuarto, nuestra misión intelectual está amenazada por la escasez de sacerdotes y las crecientes demandas del ministerio pastoral. En muchas áreas nos piden que asumamos una mayor responsabilidad pastoral lo que dificulta nuestro propio trabajo de estudio y predicación.
Quinto, las provincias que ya no tienen un centro de estudios institucionales se dan cuenta que, una vez que sus profesores han sido dispersados, empiezan a dejar de lado la necesaria preparación de hermanos para la vida intelectual.
Sexto, nos falta dominio de idiomas que nos harán más eficaces en este ministerio. Aunque algunos hermanos tienen fluidez en dos o más idiomas, la mayoría habla sólo uno. Esto no sólo limita nuestra eficacia en la misión sino también la comunicación entre nosotros. Por lo tanto debemos renovar nuestro empeño en el estudio de idiomas.
Séptimo, en una época en la que el número de hermanos cualificados para servir en apostolados académicos se ha reducido mientras que, al mismo tiempo, está aumentando el número de nuevas fundaciones, emergen algunas tensiones que necesitan ser tratadas de manera práctica. En cada provincia se necesita afrentar la tensión entre ministerios institucionales y especializados, ya que ambos tienen su propia legitimidad y urgencia.
Domingo de Guzmán, Hombre de Oración
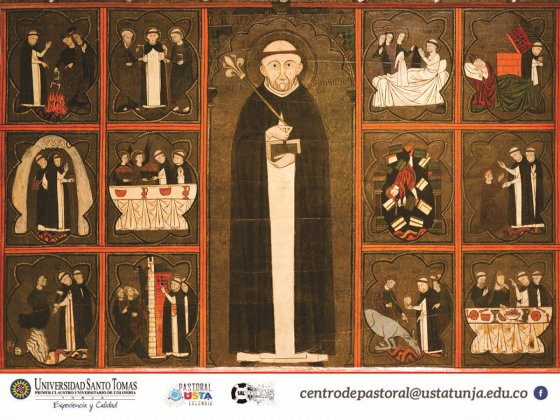
Los Santos fueron hijos de su tiempo. Domingo experimentó a Dios “haciendo historia” con su pueblo, en esa etapa fecunda que fue su vida. Domingo lee la urgencia del desafío, y decide comprometerse, respondiendo, desde el evangelio a los interrogantes que este mundo planteaba a su alma de apóstol.
Dos son por tanto, los pilares sobre los que se sustenta el ideal de Domingo: El mundo en derredor y su experiencia de Dios. De tal manera, su oración no se puede entender separada de la referencia a la humanidad doliente de su tiempo, y de la experiencia íntima de Jesús en su vida.
En la experiencia de Domingo la oración se convertía en vida, y la vida en oración. La oración es para Domingo el modo de dirigirse al Padre para interceder por la suerte de su pueblo. Su Intercesión, hecha con palabras, con gestos, y con la vida misma, muestran la gran confianza que él tenía en la misericordia de Dios, pidiéndole que se haga presente como perdón en medio de su pueblo. Es también una oración profética, que se dirige al Dios cercano, preocupado por su pueblo. Es una oración apostólica, pues, nace al contacto con la humanidad doliente en sus largas jornadas apostólicas. Oraba porque amaba, pues se ora en la medida en que se ama.
El modo de orar de Domingo presupone un profundo sentido de fe, savia y exigencia de su relación con Dios, así como una convicción de que Dios está haciendo historia en su pueblo, el nuevo pueblo elegido. Domingo amaba rezar delante del crucifijo, “libro de la vida y del amor de Dios”, pues en él encontraba sintetizada toda su teología sobre Dios, palabra Redentora para la salvación de la humanidad.
La oración “secreta” Dominicana. (Mt. 6,5-6) Rezamos en secreto cuando hablamos a Dios a través de nuestro corazón y la contemplación del alma, y sólo le manifestamos a él nuestras disposiciones. La oración secreta plantea así una de las exigencias de la existencia humana y de la experiencia cristiana: el silencio y la contemplación. Dar gran importancia a la oración “secreta” no significa vivir una espiritualidad individualista. Domingo amaba la oración comunitaria y eclesial. Su oración secreta, más que distanciarle de los demás, le ayuda a seguir en medio de ellos, también en el silencio y el recogimiento.
La verdadera oración tiene siempre algo de “situacional”, pues parte, como base, de la condición de la persona, o de la comunidad, para dirigirse a Dios. “Orar es ponerse cara a cara, sinceramente ante Cristo y aceptar las consecuencias del evangelio”. Pero todos los matices del diálogo deben estar impregnados de esperanza, de fe, y de amor.
Orar desde la no-realidad de cada día lleva a una oración desencarnada que, a su vez, termina en frustración y cansancio vano. Orar implica partir de la realidad. Partir de lo que somos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, de nuestros hermosos deseos y anhelos de superación, de nuestros pequeños o grandes fracasos de cada día.
Domingo es el hombre que se aferra a la Providencia Divina, confiando a Dios todos sus planes, y confiando plenamente en su amor misericordioso.
El contacto con la humanidad doliente y pecadora crea en Domingo un profundo sentimiento de compasión, que encontrará cause en su oración de cada día. Domingo es finalmente sensible a las necesidades de los demás, y asume la función de intercesor ante Dios por los pecados y desvaríos que observa en derredor. La intensidad de su compasión se puede medir por el fluir de lágrimas de profundo dolor por la dureza del corazón de sus contemporáneos. Con todo este dolor que él observa durante el día, se “refugía” en la oración durante la noche. El libro por excelencia de Domingo es la caridad. Su mejor oración, el gesto de entrega desinteresada, aunque costosa, al hermano necesitado.
Hay un nuevo paso en la compasión de Domingo, la comprensión, la misericordia. Misericordia como hemos visto, por los males materiales que afligen a los hombres y mujeres, y compasión misericordiosa por los extraviados, los pecadores, los infieles. Su dolor y angustia por el pecado de los hombres, no le llevaba a condenarlos, sino al encuentro personal con ellos, para que, a la luz de la Palabra, se convirtieran y se encaminasen por el sendero que conduce a la salvación.
La exigencia y el don de misericordia, como móvil de nuestra misión evangelizadora, nos invitan a una renovación de nuestra mirada, que nos sintonice con la forma de mirar siempre nueva de Jesús.
Modos de orar de santo domingo

1. MODUS HUMILIANS (La inclinación profunda).
Es uno de los modos más bellos de la oración dominicana, modela con maestría la expresión del rostro de Domingo, aparece la aureola: símbolo de su santidad; el Santo está reverentemente inclinado ante su Dios: HUMILDAD, inclinación profunda hasta las rodillas (usque ad genua). Para valorar este modo de orar que demanda la humildad, hemos de tener presente que constituía un elemento fundamental en la espiritualidad evangélica de Santo Domingo. Esta forma de orar será asumida por los Predicadores en sus primeras “consuetudines” (constituciones) que ordenan a los frailes inclinarse profundamente y con reverencia en la oración coral al pronunciar la doxología: “gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo”; tradición que ha permanecido intacta hasta nuestros días.
2. MODUS POSTRATIONIS (La Venia).
El segundo modo de orar es la postración total en tierra, reproducida en la tradición dominicana con la “venia”: costumbre de los Frailes Predicadores como expresión de humillación y petición de perdón ante Dios y ante los superiores.
El cuerpo se tiende materialmente sobre la tierra. Domingo besa el suelo, la capa negra cubre todo su cuerpo dejando ver una parte de la túnica y el escapulario. Sus manos de unen junto a su pecho. Es la unión del hombre con la tierra de la cual salió; la misma tierra en que se ha de transformar.
Este modo reproduce, a su vez, la figura de Jesús camino al calvario, cayendo, postrado en tierra por tres veces, cargado con la cruz, fatigado y dolorido, rendido sumisamente, obediente ante el Padre, con el pecado del mundo en sus hombros. Domingo, imitador fiel del Señor, cae en tierra pidiendo perdón por los pecados de su pueblo.
La venia, e incluso la postración total, aún se conservan en la liturgia dominicana, especialmente para los momentos previos a la vestición del hábito dominicano o la profesión religiosa, para pedir la “misericordia de Dios y la de la Orden de los Frailes Predicadores”.
3. MODUS FLAGELATIONIS (La Disciplina).
El tercer modo es conocido como la “oración de la sangre”; práctica ascético-penitencial con fuerte carga de expresividad dramática y de emoción religiosa. Es extraordinariamente simbólico el hecho de ser igual el tono y el realismo de la sangre del crucifijo de la escena, con la sangre de Domingo: imitación del sufrimiento, pasión de Dios en la pasión del hombre, dolor del hijo de Dios conjugado y reflejado en el dolor humano.
El rostro de domingo es ahora tenso, su mirada está concentrada en el crucifijo mientras ora por los pecadores. Se reproduce la sangre de las víctimas ofrecidas a Dios por el perdón, o acaso también la sangre de Cristo derramada por nosotros y por el perdón de los pecados. Martirio en vivo de Domingo y tradición que se perpetuó en la Orden de Predicadores en una profunda veneración de la Preciosísima Sangre de Jesús.
4. MODUS GENUFLEXIONIS (La Genuflexión).
De la “Oración de la Sangre” el Santo pasa a las genuflexiones. Aparecen en la miniatura por primera vez dos figuras: una de ellas arrodillada y la otra de pies, conjugando consecutivamente la “adoración y el servicio”. La genuflexión dispone a la persona orante a una respuesta pronta de adoración y escucha de Dios; de pies, se indica la disposición para cualquier servicio a Dios y al hermano. De esta manera se ahonda en el misterio de Cristo con una gran disponibilidad y diligencia. Así, la genuflexión es una manifestación externa de reverencia ante al figura de Cristo; conjuga humildad y dignidad, respeto y servicio, reverencia y disponibilidad, adoración y agilidad para el ministerio. De ahí la presencia de las dos formas en que una es consecuencia de la otra.
En una y otra postura las manos permanecen abiertas en actitud de petición y súplica confiada, acompañadas las dos con mirada de suma concentración en el crucifijo: se le adora y se le sirve; es el estilo mismo adoptado para las preces en la Liturgia de las Horas: alabanza previa a la petición. La conjugación de genuflexión con las manos abiertas y mirada proyectada al crucifijo no es otra cosa que la conjugación de la contemplación llevada a los demás: “contemplare et contemplata aliis tradere”: genuflexión que contempla y manos abiertas que predican mediante la petición y la reflexión de lo contemplado.
5. MODUS STANS (Orando de pies)
Ahora la figura la figura se triplica: la oración de Domingo crece en intensidad, conjugación tríptica de nobleza, devoción y reverencia. Estar de pies representa la dignidad de la persona humana.
La miniatura es como una melodía que va acentuando el ritmo de la oración que poco a poco acerca al “Homo Orans” ante el altar. Va «caminando», disminuyendo cada vez más la distancia entre el orante y el crucificado, acercándose poco a poco a Cristo.
Sólo va cambiando la expresión de las manos: Abiertas, Entrelazadas y Dialogantes, respectivamente en cada figura; y la expresión de los ojos: fija en el crucifijo, humildemente inclinada al suelo y en diálogo como sus manos. Tres posturas que van a representar en orden consecutivo: la acogida fraterna a Dios y a los hermanos, el recogimiento interior y, en tercer lugar, la predicación, como diálogo, transmisión de lo contemplado y vivido en comunidad, todo ello enmarcado en la plegaria humilde.
6. AD MODUM CRUCIS (Con los brazos abiertos como una cruz).
Para muchos este modo de orar se define como la “Oración de Violencia”, haciendo la cruz con su cuerpo y brazos totalmente extendidos. Es la reproducción del crucifijo en el hombre orante como si reflejara en un espejo el crucifijo que tiene delante de sí. Para otros, este modo de orar representa perfectamente la «Oración Cristiana», tantas veces reproducida en la oración paleocristiana. Es el gesto familiar de los fieles de la Iglesia primitiva (Tertuliano invita constantemente a los cristianos a levantar las manos abiertas y descubrir la imagen de la Cruz); es la oración de las aves que extienden sus alas en forma de cruz, según invitación de San Agustín a los monjes para orar como ellas, libres en el cielo infinito.
Este modo de orar no era muy frecuente en Santo Domingo, lo utilizó sólo para los momentos decisivos y trascendentales, cuando pedía a Dios un favor extraordinario: en la resurrección del joven Napoleón Orsini, cuando libró a los jóvenes de ahogarse en Tolosa, y otros.
La Orden conservó hasta hace poco este modo de orar para el momento inmediatamente posterior a la consagración. Esta forma de oración nos invita a descubrir en Domingo la plena configuración con el misterio de Cristo y su celo por la salvación de los hombres, deseo que llevó a Jesús a la cruz y a Domingo a las fuertes disciplinas.
7. MODUS IMPERATIONIS (Con los brazos elevados al cielo)
La oración llega en este momento a su máxima expresión, crece la fuerza expresiva, ahora cuerpo y alma se unen en perfecto acorde. Porque el movimiento interno (sentimiento) se acopla perfectamente al cuerpo, y los dos se lanzan como una flecha hacia el cielo, hacia la altura: símbolo de la morada de Dios.
Toda la figura es un rayo de luz ardiente: el cuerpo, la cabeza, la mirada, los brazos y las manos se entrelazan en un gesto ascendente. Es la oración de la proyección del hombre a Dios. La figura del “Homo Orans” es disparada como un rayo que sale de la oscuridad de su cañón para surcar las alturas y alcanzar el objetivo final: la meta del infinito.
Es la Oración de la ascensión, culmen de la pasión y la resurrección, plenitud de la misión, momento final y glorioso en que el Maestro deja a sus discípulos encargados de la misión que él concluye mientras asciende al cielo. Oración de la herencia y el legado, de la despedida (ascensión) y el envío (misión), oración del hombre que al marchar al infinito se dedicará de ahí en adelante a hablar con Dios mientas encarga a sus hermanos la misión de hablar con Dios y de Dios.
Esto explica que Domingo, con este modo de oración, pidiera siempre por la Orden y para la Orden; por su Orden, en la que, como es apenas natural, no podían faltar las dificultades.
8. MODUS LECTIONIS (Estudio y Meditación).
Es el modo “pulcher et devotis”, el retiro de Domingo en su celda para estudiar y meditar en la intimidad, para abismarse en el estudio y la Lectio Divina. Es la oración del silencio, el estudio y la meditación.
El “Homo Orans” se adentra aquí en sus libros, convencido que sólo así podrá captar la plenitud de la Palabra. Sabe plenificar su condición de “Homo Orans” para convertirse también en un “studium orans”, novedad y escándalo para la tradición cristiana medieval. Resulta que ahora, según Santo Domingo, el estudio y la oración son elementos inseparables. El “Homo Orans” degusta la Palabra, silencioso escucha a Dios, lo conoce, lo ama y se dispone a predicarlo.
El estudio es, según los biógrafos, los historiadores y los testimoniales, el legado más importante y novedoso de Domingo a su Orden. Los frailes así lo entendieron, como lo muestra el texto de las constituciones de 1220 “Deben dedicarse ahincadamente al estudio, de tal manera que de día y de noche, en casa y de viaje, lean siempre y mediten algo”. Este mandato se ha hecho perenne en la tradición de la Orden de Predicadores y ha de ser distintivo esencial de los hijos de Domingo de Guzmán.
La Lectio Divina, introducida por los monjes y, con toda seguridad, practicada por Domingo, se ha estructurado en cuatro pasos bien definidos y totalmente entrelazados: Lectura (lectio), Oración (oratio), Meditación (meditatio), Contemplación (contemplatio). Un saludable ejercicio para descubrir las riquezas de la Palabra y hacer de ella la norma de nuestra vida.
9. MODUS ITINERANTIS (La Predicación, oración en el Camino)
Este modo es consecuencia y a la vez fuente de la oración dominicana: LA PREDICACIÓN: ORACIÓN DEL PEREGRINO. Mientras camina, habla de Dios; oración trasmitida, participada, compartida al prójimo.
Representada en tres momentos, la oración del predicador es preparada en los gestos del acompañante. El primero ofrece al Santo el bastón del pastor; el segundo le sigue; el tercero le ofrece la cantimplora para que apague su sed (sed de Dios y de la Palabra, agua de sabiduría para apagar la sed del prójimo).
Es la oración del “aliis tradere”: máxima plenitud de la vida del dominico: predicar como fruto de la contemplación y contemplar como resultado o consecuencia de la predicación. Los métodos pueden ser miles y muy variados, sin embargo deben estar animados siempre por el celo dominicano constante por la salvación de los hombres y la diligencia por cumplir el mandato del Señor.
Es este el modo de oración que describe con mayor riqueza la naturaleza propia de la Orden fundada por el patriarca Domingo. Una Orden que se llama y es de Predicadores, no porque tenga el monopolio o exclusividad de este ministerio, sino porque ha hecho de él la razón de su existencia.
Bibliografía
➢ ARANDA, Enrique, O.P. La Espiritualidad Profética y la Orden Dominicana.
➢ Diccionario de Espiritualidad. Dirigido por Ermanno Ancilli. Tomo II. Espíritu Santo – Oficio Divino. Barcelona. Editorial Herder, 1983.
➢ Diccionario Teológico Enciclopédico. Editorial Verbo Divino. Estella (Navarra) 1995.
➢ GELABERT, Fr. Miguel, O.P., MILAGRO, José María, O.P. Santo Domingo de Guzmán visto por sus contemporáneos. Esquema biográfico, introducciones, versiones y notas de los Padres. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1947.
➢ Historia de la Espiritualidad. A. Espiritualidad Católica. Tomo I. Espiritualidad Bíblica, de los primeros siglos cristianos y de la Edad Media. La perfección cristiana, vida y doctrina. Biblioteca de Espiritualidad pública bajo los auspicios del “Centro de estudios de Espiritualidad” de la universidad pontificia de Salamanca. J. MATTOSSO, O.S.B. Barcelona, 1969.
➢ MARTÍNEZ DÍEZ, Felicísimo, O.P. Espiritualidad Dominicana. Ensayos sobre el carisma y la misión de la Orden de Predicadores. Editorial Edibesa. Madrid, 1995.
➢ MIGUEL, José Luis de, O.P. Domingo de Guzmán, Hombre de Oración. Subsidios O.P. 18. Editorial Opalca. Santiago de Chile, 1996.
➢ Orden de Predicadores. Capitulo General de Providence. Actas no oficiales. “Misericordia Veritatis”. Sobre la Misión Intelectual de la Orden. Texto de la Comisión para la Vida Intelectual, corregido en el Plenario del 4 de agosto de 2001.
➢ PRADA DIETES, Pastor, O.P. Síntesis del libro “Espiritualidad Dominicana” de Felicísimo Martínez Díez, O.P.
➢ RUEDA ACEVEDO, Orlando, O.P.; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Olvani, O.P. Fuentes de la Oración Dominicana. 1999.
➢ RIQUELME, Julián, O.P. Los Modos de orar de Santo Domingo de Guzmán. Palabra y Misión 12. Editorial Opalca. Santiago de Chile, 1996.
➢ SUÁREZ, Bernardo Fueyo. Modos de Orar de Santo Domingo. Colección Biblioteca Dominicana. Editorial San Esteban. Salamanca, 2001.